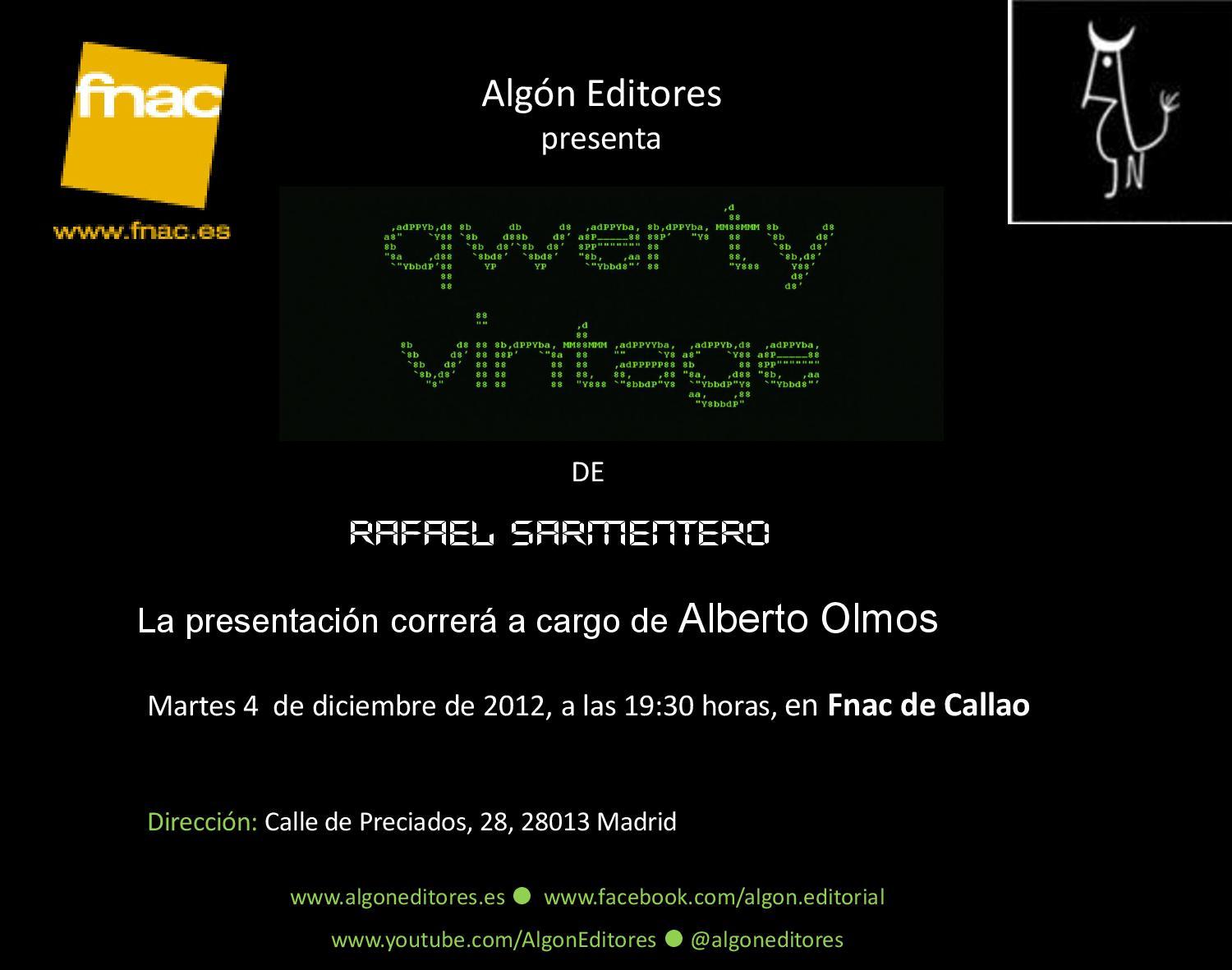martes, 19 de noviembre de 2013
raudo # 56
Era una ciudad dada la vuelta, boca abajo, vista desde las raíces; sin raíces, sin eje en que girar, sin barrenderos; el Madrid de la basura, la basura de Madrid, las largas aceras solapadas, las estrictas esquinas ahora romas -de bolsas, por bolsas, con las bolsas-, las áreas de contenedores de reciclaje tomadas por el detritus revolucionario de la indolencia: toda esta intimidad que nos hemos enseñado, madrileños, tus mondas de patata y tus compresas, mis condones, mis bolígrafos agotados, sus compases sin punta, sus galletas caducadas, los tetrabricks del otro, las lentejas de aquella, el hueso sanguinolento y desbarbado de tantos comensales en tantos menús del día; las cajas de cartón y las naranjas; la perfumería tintineando su ausencia en frascos facetados; unas pocas gotas de alcohol dentro de miles de botellas cadenciosas: qué más, nada más, es una ciudad puesta en sitio, boca arriba, vista desde sus pétalos, nada íntima, dócil, oficial, diplomática de cepillos y nóminas; correcta. Es.
lunes, 18 de noviembre de 2013
domingo, 17 de noviembre de 2013
sábado, 16 de noviembre de 2013
viernes, 15 de noviembre de 2013
jueves, 14 de noviembre de 2013
raudo # 51
La última vez que hice público mi interés por un blog de crítica literaria, en un suplemento cultural de tirada considerable, el blogger por mí alabado tardó apenas unas semanas en desempolvar un libro mío de hace años y criticarlo fieramente, en agradecimiento por mi recomendación manifiesta, supongo, para después continuar atento a mi obra y a la calidad de sus cuchillos y probar los filos de unos en las entrañas de la otra, en una ya larga relación de cría cuervos... y de de biennacidos es ser agradecidos y de temerarias puntadas dadas por mí sin hilo alguno; con todo, qué extraordinariamente bien escrito está este nuevo blog con el que me he topado: http://lahoradellobo.wordpress.com/, blog que recomiendo al buen lector desde mi más inocente reincidencia.
miércoles, 13 de noviembre de 2013
raudo # 50
Así que los doctorandos, o tesinandos (o, de hecho, ya doctores), tienen la tácita obligación, después de la defensa de su tesis, de invitar a comer ese mismo día a los catedráticos y profesores que acaban de valorar (sobresaliente, notable, cum laude) su trabajo de varios años, me dicen; y olé.
martes, 12 de noviembre de 2013
raudo # 49
Incluso recuerdo que aquel 8 de octubre de 1993, al ver una fecha como 24-11-2013 en el documento, sonreí, pues parecía imposible que nunca llegaran a pasar 20 años y que, de verdad, llegara el día en el que habría que renovar el permiso de conducción.
lunes, 11 de noviembre de 2013
raudo # 48
A diferencia del centro de la ciudad, el barrio de Almendrales, después de una semana de huelga de los servicios de limpieza viaria y de jardines de Madrid, está exactamente (o casi exactamente) igual de limpio (o de sucio) que siempre.
domingo, 10 de noviembre de 2013
raudo # 47
En el "ajedrez rápido", cuando uno tiene que atender igualmente al número de piezas perdidas, a la defensa y al ataque, y a no perder por tiempo -el milagro de ganar cuando sólo tienes el rey y un peón frente a caballos, torres y la dama del rival, pero a él le quedan 5 segundos a ti 1 minuto-, hay jugadores que no acaban de asumir que, hasta el último suspiro, se pude ganar o perder, motivo por el cual yo nunca me rindo, lo que, a veces, provoca quejas para mí incomprensibles por parte de algunos de mis rivales, uno de los cuales me envía el siguiente mensaje después de la partida: learn how to resign, Alberto, o lo que es lo mismo: aprende a darte por vencido, Alberto, consejo que me niego a seguir, salvo en su traducción errónea e inmediata, que sin duda prefiero: aprende a resignarte, Alberto.
sábado, 9 de noviembre de 2013
raudo # 46
Fascinado por esa herramienta defensiva que consiste en convertir al acusador en acusado, con la ayuda de su propio discurso de denuncia, de modo que si uno, por ejemplo, no es infiel a su pareja pero nota que todos a su alrededor lo son, y se obsesiona con ese comportamiento y acaba emitiendo la afirmación -que mezcla escepticismo y diagnosis, hartazgo de la hipocresía y un cierto ánimo suicida- de que todos somos infieles, los infieles de hecho lo señalarán a él como el único infiel, pues a fin de cuentas afirma que todos son infieles, a pesar de que su enunciado quería visibilizar una realidad que, de tan aplastante, le resulta insoportable en su secretismo; y así -según las últimas emanaciones de un odio obsesivo e incomprensible datado en el día de ayer- yo, por considerar el entorno literario asfixiantemente corrompido, soy, para el ilustre odiador, el primer "especulador" literario del país, el número uno de entre los "postulantes resentidos", en definitiva, el único corrupto, pues, para esta lógica ponzoñosa, la corrupción no califica al que la comete, sino al que la ve.
viernes, 8 de noviembre de 2013
raudo # 45
A la altura del capítulo 41 de Moby-Dick, y tras detectar en la novela casi la práctica totalidad de los errores del novelista principiante -desequilibrio entre la extensión de los capítulos, algunos de veinte páginas y otros de una; cambios injustificados del tiempo verbal, que narra en presente cuando la obra se plantea como relato en pretérito; intromisión en la psique del capitán Ajab cuando el narrador es un narrador-testigo; capítulos enteros dedicados a la taxonomía de los cetaceos, al "tope", a las toneladas y millones que mueve la caza de la ballena: todo ello tan literario como una página cualquiera del Finantial Times; demora insoportable del meollo de la historia; diálogos shakespereanamente inverosímiles; descripciones funcionariales de la ropa y el físico y la vida pasada de casi una decena de personajes... etcétera-, pienso en los cincuenta o sesenta años en los que esta obra, tras su fracaso inicial, fue ignorada, en la reivindicación que el Modernismo hizo de ella desde comienzos de los años 20, y en su consideración actual como clásico de la literatura de todos los tiempos, y me pregunto -dado que puede decirse que estoy de acuerdo con aquel lapso condenatorio- por qué hemos de creer que antes estaban equivocados y que ahora tenemos razón; y por qué también creemos que, cuando un libro deja de estar olvidado, no volverá a ser olvidado nunca, como si el olvido no fuera, de hecho, reincidente.
jueves, 7 de noviembre de 2013
raudo # 44
En rigor, Moby-Dick empieza con 79 citas literarias consecutivas ubicadas antes del conocido "Llamadme Ismael".
miércoles, 6 de noviembre de 2013
raudo # 43
A lo largo de los 159 minutos de duración de la película documental The act of killing, que trata de modo muy peculiar el asesinato en Indonesia, hacia el año 1965, de 500.000 ciudadanos adscritos al partido comunista -aunque la cifra pudo ser mucho más alta, en la medida en la que la letal vinculación política se ensanchaba, interpretaba o inventaba-, protagonizada por un alegre anciano que mató él solo, estrangulándolas con un alambre, a unas mil personas, no sale -y ese es su acierto- ni una sola víctima.
martes, 5 de noviembre de 2013
raudo # 42
Ronald Reagan afirmó que sólo había leído ocho libros en toda su vida.
*Fuente. El comunista manifiesto.
*Fuente. El comunista manifiesto.
lunes, 4 de noviembre de 2013
raudo # 41
El artículo de un novelista argentino sobre insultos entre escritores -lo que dijo Joseph Conrad sobre DH Lawrence, lo que opinó Lev Tolstoi acerca de Anton Chejov; Coleridge sobre Gibbon; Whitman sobre Thoureau-, copiado en su mayor parte de Reader´s block y/o Vanishing point, de David Markson; sin citarle.
domingo, 3 de noviembre de 2013
raudo # 40
Sergei Eisenstein soñaba con llevar a cabo una adaptación cinematográfica de El capital en colaboración con James Joyce.
*Fuente. El comunista manifiesto.
*Fuente. El comunista manifiesto.
sábado, 2 de noviembre de 2013
raudo # 39
Recordar -minutos más tarde- una frase de Bob Dylan -que no sé dónde leí o a quién debo su conocimiento; ni siquiera si es realmente de Bob Dylan- después del encuentro -tras salir ayer tarde del cine y tomar una copa y estar volviendo a casa- por las calles aledañas a Ópera con cuatro o cinco hombres -menores de 40 años, quizá incluso menores de 30 años- y de que uno de los ellos se separara del grupo y se dirigiera hacia mí decididamente y me tendiera la mano y -ante mi pasmo: se la estreché- me dijera sin más: Alberto, gracias por tu literatura, para luego seguir su camino y dejarme a medias envanecido y a medias alterado, debatiendo con mi acompañante si estas irrupciones en la vida de los demás -por la legitimación que parece otorgar conocer su obra artística- son o no de recibo, las hace o no uno mismo, tienen o no algún sentido y, luego, llegar a la afirmación de Bob Dylan, tan cruel y tan cierta: Que te gusten mis canciones no significa que yo te deba nada.
viernes, 1 de noviembre de 2013
jueves, 31 de octubre de 2013
miércoles, 30 de octubre de 2013
raudo #36
Primero -cómo no- fue Google, a través de su Gmail, y ahora Yahoo se suma a esa práctica estética o a ese modo de entender la correspondencia electrónica que consiste en mostrar las primeras palabras del mensaje antes de que uno lo abra, como si una carta te llegara, te hubiera llegado alguna vez, a medio abrir, o en sobres con ventanas caprichosas que permitieran leer algunas de las frases, algo que siempre despertaría suspicacias, las hubiera despertado, porque una carta a medio abrir, mal cerrada, rota, no es una carta como dios manda, el secreto y la exclusividad de la palabra, sino verbo averiado, y así, Yahoo, como primero Gmail, nos sabotean la decisión de no saber, de no saber de momento, algo que yo hago a menudo, dejar un correo electrónico sin abrir porque no me apetece su incursión en mi rutina, ese día en concreto, porque trae malas noticias o porque trae tareas, implicaciones, desvíos de la actividad, algo que ahora será más difícil de hacer, pues Yahoo quiere que sepas enseguida, que muerdas el anzuelo de la comunicación, como un cartero que te entregara las cartas en mano a la puerta de tu casa y, cuando vas a cerrarle la puerta, te dijera: Ésa, esa de Japón; ésa.
martes, 29 de octubre de 2013
raudo #35
200.000 seguidores en Twitter tenía una web cultural que ayer cerró debido a "un problema de financiación", lo que lleva a pensar que todo el amor del mundo es poca cosa dentro del sistema capitalista en comparación con un banner de El Corte Inglés.
lunes, 28 de octubre de 2013
raudo #34
Pensar en la muerte desde los presupuestos más obvios, al hilo del fallecimiento o no fallecimiento -fallecimiento fue- de Lou Reed, que, durante dos o tres minutos, estuvo vivo y estuvo muerto en la red social Twitter, donde a menudo muchos mueren de mentira y no es tan fácil distinguir -durante dos o tres minutos- si alguien -alguien famoso- se ha muerto a ciencia cierta, para siempre -¿por cuánto tiempo nos morimos?, Neruda-, siendo esa "ciencia cierta" la ciencia que demanda las obviedades: que uno se muere cuando deja de estar vivo (pero uno nunca sabe que está muerto; uno nunca se sabe muerto), que otros, el círculo próximo, sí saben que uno ha muerto porque contemplan el cadáver -la verdad del cadáver, gobiernos que matan terroristas y necesitan una fotografía del cuerpo abatido; madres que no creen que sus hijos hayan muerto porque no apareció un cadáver: la muerte como dato frente a la muerte como objeto-, que otros, el círculos de amigos y conocidos, lo saben porque alguien que lo ha visto muerto se lo ha dicho, y su decir no puede tomarse a la ligera, pues una broma de esa gravedad -mi padre ha muerto, le dijo Antoine Doinel al maestro- no tiene gracia y no puede hacerse; y que el resto, los círculos concéntricos de aquellos para los que la muerte de alguien puede siquiera llegar a significar algo -no hay significado alguno en la frase "Lou Reed ha muerto" si no se sabe quién es Lou Reed: la ignorancia es un lugar donde no se muere nadie- lo sabrán ya en virtud de una tercería cada vez menos autorizada y rigurosa, gracias a la intermediación de voces que se hacen eco de otras voces que se han hecho eco de otras voces que se hicieron eco de otras voces que se habrían hecho eco de voces quizá por fin fiables en una sucesión de modos verbales y modulaciones de un silencio -el cadáver- que, durante dos o tres minutos (de saber a saber que se sabe) consiguieron que una persona dejara de estar viva y, al mismo tiempo, dejara de estar muerta.
domingo, 27 de octubre de 2013
raudo #33
Vía David Markson, Pascal: Discúlpame por haberte escrito una carta tan larga, pues no tuve tiempo de escribirte una corta.
sábado, 26 de octubre de 2013
viernes, 25 de octubre de 2013
jueves, 24 de octubre de 2013
raudo #30
Lechazo, la simpática, castiza palabra que empleó la autora nacida en los años sesenta -en una charla donde yo me encontraba entre el público- para condensar la idea de que, como ella, como tantos, como yo, el autor joven se llevará una sorpresa atroz si calcula que podrá vivir de los libros que escribe.
miércoles, 23 de octubre de 2013
raudo #29
Sólo veinticuatro frases componían la última novela que publicó Friedrich Dürrenmatt, titulada El encargo, cuya primera edición en español alcanzaba las 144 páginas.
martes, 22 de octubre de 2013
raudo #28
Aunque algunos de estos pequeños textos, después de todo, sí que pueden tener una intención claramente comunicativa, el deseo de mostrar, incluso desde una vanidad pueril o un ego mal controlado, pues no otra cosa podrá verse en este mismo que ahora tecleo, sonriente o, al menos, poseído por el duende de la ironía, pues, tras leer aquí y allá comentarios sobre el raudo más leído de la serie, el #18, comentarios que apuntaban a -prácticamente- mi genialidad a la hora de hacer promoción de libros cuyo éxito o fracaso me son indiferentes, a una como capacidad a lo Walter White para conocer el orden del mundo y dominarlo con una simple sucesión de palabras -sospecha que, de tan halagadora, siente uno mucho desmentir-, caigo en la tentación de comunicar -ahora sí- a los lectores y merodeadores de esta serie mi simple, basto, nada sutil concepto de lo que es la publicidad:
.JPG) |
| México DF |
lunes, 21 de octubre de 2013
raudo #27
La tentación -a la que me rindo ahora- de escribir un texto donde informe de que estos breves pasajes que voy publicando en el blog no tienen la intención de comunicar nada, de comunicar nada a nadie, y mucho menos a las personas que puedan o no estar detrás de las difusas referencias que se encuentran en ellos, sino sólo la intención de decir, de decir algo a nadie, como confidencias enajenadas que no han de ser tenidas en cuenta.
domingo, 20 de octubre de 2013
raudo #26
Ser incapaz de elegir entre la risa y el escándalo ante la afirmación por parte de un autor nacido en los años cincuenta, y prescriptor literario durante las últimas tres décadas desde púlpitos privilegiados -de libros que nunca sentí realmente la necesidad de leer-, de que él, hasta ahora, nunca había leído a Thomas Bernhard.
sábado, 19 de octubre de 2013
raudo #25
La sensación -caprichosa y juguetona, bien es cierto, pero intuitivamente muy firme- de que la mediocridad de un autor es directamente proporcional al número de personas que, de una u otra manera (al principio del libro, en dos o tres páginas finales; en cada cuento o en cada poema)- incluye en las dedicatorias.
viernes, 18 de octubre de 2013
raudo #24
Jugando al ajedrez en chess.com, partidas rápidas -cada jugador dispone de 3 minutos- (algo que no aleja el juego de su tedioso original, pues mover más rápido no equivale a mover otra cosa, sino a ahorrarse el rodeo de la cavilación: algo similar, pensé hace tiempo, a lo que sucedía cuando uno era estudiante de bachillerato y sacaba sobresaliente en Historia después de varios días previos repitiendo decenas de veces los distintos temas, cuando en verdad habría obtenido sobresaliente también si los repasos se hubieran reducido a la mitad, o incluso a uno o dos), descubro justo ahora -y son miles las partidas que jugué- que también del ajedrez puede decirse lo que tantas veces se dice del fútbol: que es un esquema un prototipo una simulación de la vida, el magma reducido a líneas fundamentales, a principios básicos: el objetivo, la estrategia, la derrota, la recuperación, la suerte, la maldad -jugadores que pueden dar jaque mate en el siguiente movimiento y prefieren devorar los restos de tu ejército: humillarte-, la generosidad -un error que pone en peligro tu dama (comida fácilmente por un caballo) y el adversario (se nota en que piensa de más) no lo hace: la perdona-, el estrés -tu reloj indica 20 segundos; el de tu rival, 21: se pierde por tiempo, también-, el ánimo de superación -jugar 10 partidas seguidas con un jugador mucho mejor que tú y perderlas todas y querer jugar la undécima-, la madurez: de pronto no pierdo, de pronto gano a todos mis rivales, incluso a aquellos que tienen una calificación muy superior a la mía: no dejo de jugar durante dos o tres días sin que nadie me gane, como si milagrosamente me hubiera poseído el espíritu de un Kasparov o de un Capablanca, el hecho de saber que voy a ganar hace que vaya a ganar, la confianza absoluta en una especie de iluminación ajedrecística es tan obscena que, incluso cuando pierdo por un peón o dos, sé que voy a ganar: y gano, y cuando no juego reflexiono sobre ello y me doy cuenta de que lo que me hacía perder antes no era apresuramiento, ignorancia, inferioridad, era algo peor: era pasión, que jugaba con tanta pasión que no pensaba -el pensamiento puro es matemático, apático-, lo que me lleva a considerar que, si juego sin pasión, ganaré siempre, porque hay una lógica y una precaución netamente intelectuales, invencibles, pero cómo hacer algo sin pasión cuando te apasiona -me pregunto-, y más: qué sentido tiene hacer algo sin pasión y hacerlo bien -me pregunto-, hasta que un día vuelve a mí toda la pasión por el ajedrez -inmensa, obsesiva, satisfactoria-, y entonces pierdo.
jueves, 17 de octubre de 2013
raudo #23
La frase que, como tantas, me viene de vez en cuando a la cabeza -una novela, un cuento, un ensayo sobre el recuerdo de la frase-, esa que dice: yo no tengo amigos tontos, o, dicho de otra manera, todos mis amigos son inteligentes, frase que oí hace tiempo y que, de una u otra manera, he visto reformulada por varias de las personas que he tratado a lo largo de los años, y que me hace pensar, también, en esa práctica entre escritores, la de alabar el libro del amigo, siempre, la de considerar en público, siempre, que la nueva novela de un amigo es excepcional, necesaria, como si la amistad, tanto en la frase y en sus reformulaciones como en la práctica amical-crítica, fuera una cuestión arancelaria, una oposición, sucesivas pruebas de nivel, de modo que se elige a los amigos tras someterlos a examen -pero la familia no se examina-, y así luego puede afirmarse que son inteligentes, que son grandes escritores, pues se leyeron sus libros antes de decidirse por su amistad -un autor español, años 70, ironizaba en su blog: sólo acepto amigos que escriban bien-, cuando, a fin de cuentas, lo mejor que se puede decir de los amigos, lo más elogioso, es que no son los mejores escritores del mundo.
miércoles, 16 de octubre de 2013
raudo #22
Leo un post de un autor nacido en los años 60 sobre un ránking de mejores poemarios españoles publicados en los últimos 35 años, ránking que el autor desecha enseguida con la resignación del que sabe -y no puede decirlo- que la democracia -el voto de varios- no siempre elige lo mejor, ni aun lo segundo mejor, y se me ocurre -o se me impone- elegir a mi vez los 10 mejores poemarios españoles de los últimos 35 años, como juego, como reto, como mira-a-ver-si-tú-lo-haces-mejor, y no es fácil, nunca es fácil ese puesto de cancerbero del talento de los demás, pero me pongo sincero, y simple, y empiezo a recordar poemarios desde 1980 (aprox.) que puedan haberme gustado -al menos en su momento-, y me acuerdo de estos diez: Teoría solar, de Vicente Valero, Diario cómplice, de Luis García Montero, Obra poética, de Eduardo Haro Ibars, La educación física, de Pablo Fidalgo, De una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall, de Blanca Andréu, [lo que sea que publicara en esos 35 años], de Leopoldo María Panero, El fósforo astillado, de Juan Andrés García Román, [evidentemente, aunque no sea su mejor libro, el que toque de:], Claudio Rodríguez, [no me gusta nada PeCasCor: pero nombrarlo haría que corriera el aire], La caja de plata, de Luis Alberto de Cuenca, [el poemario ferroviario de Antonio Hernández: en la reserva; y también Juan Carlos Suñén y, más abajo, Mestre], [hombre, no puede faltar:] Las afueras, de Pablo García Casado, [posibilidad de salpimentar la lista con algún poeta terrible, sucio: Roger Wolfe o David González], [echo cuentas: sólo falta uno:] Hilos, de Chantal Maillard.
martes, 15 de octubre de 2013
raudo #21
Siendo el mal o el Mal o el Mal Absoluto un tema tan socorrido en las novelas últimas de países que nada tienen que narrar -España- o en los autores que nada tienen que narrar -los españoles-, y siendo un asunto, el Mal o el mal o el Absoluto Mal, que apenas me ha interesado nunca para escribir yo mismo sobre él -un autor español o latinoamericano de 30 o 40 años escribiendo sobre Auschwitz: por favor-, atiendo sin embargo con enorme inquietud -diríase que estética, literaria, narrativa- a pequeñas manifestaciones de una maldad particular, aquella que se emite, se practica o se lleva a cabo desde una suerte de legitimación, como aplaudir y hasta vitorear la caída de la industria musical porque en los años 90 amasaban fortunas descomunales, como alegrarse por el despido como columnista de un director de cine que bromeó -precisamente- sobre el Holocausto, como la facilidad con la que cualquier ataque contra alguien que alguna vez incurrió en el delito o en la inmoralidad es celebrado visceralmente, decenas de pequeñas sevicias intrascendentes, casi veniales, pero encarnadas en personas que a buen seguro tienen una gran opinión de sí mismos y de sus principios éticos, y sin embargo hay como un anhelo de fisura en la propia honra -por decirlo a la antigua-, en la propia reputación, un oportunismo rabioso, que espera en medio de la histeria la ocasión de hacer de la crueldad un ejercicio de irresponsabilidad que sea pasado por alto: ese es el mal que me interesa.
lunes, 14 de octubre de 2013
raudo #20
El comentario, oído a un autor maduro, de que si bien en un principio la llegada a España del Índice Nielsen parecía beneficiosa para los autores -pues impediría que algunos editores escamotearan ejemplares vendidos en sus inapelables liquidaciones -, al cabo ha resultado ser una herramienta para rebajar los anticipos, pues un editor puede saber de forma fiable cuánto ha vendido un autor en otro sello y hacerle una oferta, ya no basada en su reputación, sino en su más exacto valor mercantil; es decir, los escritores nunca quisieron que se supiera cuánto vendían, sino cuánto no les decían que vendían: el agujero negro de sus ilusiones.
domingo, 13 de octubre de 2013
raudo #19
Mientras uno ve apresuradamente Breaking Bad al objeto de poder entender la realidad -de qué habla la gente es la realidad o, al menos, su semblante-, varias ideas se anteponen a las escenas más anodinas de cada capítulo -incluso a capítulos por completo anodinos-, como qué personaje secundario es mi favorito de todas las series de televisión que he visto (Omar Little, en The Wire, Peggy, en Mad Men, Hank en esta Breaking Bad) (amén de considerar que el protagonista nunca será mi personaje favorito, porque su carácter ya se ha fundido con la serie entera, y la antonomasia no genera gustos), como la paciencia que uno tiene (capítulo "Fly", tercera temporada) con el relato audiovisual seriado, donde uno puede estar 45 minutos aburriéndose sin tomar nunca la decisión de abandonarlo (yo no aguantaría 45 minutos aburridos en una película, sin embargo), como la facilidad con la que, capítulo tras capítulo, puedo anticipar lo que va a suceder, no por la lógica de la historia, sino por la lógica propia del que escribe la historia, por los mecanismos de la ficción y de esta ficción en particular (los personajes son las intenciones del autor); como el interés mayor que para mí tienen -interés, de hecho, casi exclusivo- las escenas de violencia de Breaking Bad, frente a las escenas de vida familiar o de conflictos de pareja -soporíferas-, pues la violencia (piernas cortadas, disparos en la cabeza, palizas que deforman un rostro) me da paz.
sábado, 12 de octubre de 2013
raudo #18
Parásito, me dice el editor, en relación al, en efecto, sujeto que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo, quizá antes -o quizá justamente después- de responder a mi pregunta -sobre qué publicará el sello el año que viene- con otra pregunta: ¿estaremos aquí el año que viene?, y quizá después -o justamente antes- de que yo le contara que el sujeto que vive a costa de y alimentándose de y depauperándolo sin ya tiene el libro que acaba de darme -el libro fotografiado en el anterior post-, ese libro donde 20 personas colaboran por apenas nada, y que yo he hecho por nada, y que la editorial ha hecho para ¿estaremos aquí el año que viene?, ese libro, amigos, y le señalo -le ilustro sobre- un comentario delicioso en un blog, donde el sujeto que vive a costa de desvela (sonrisas) la lista secreta (sonrisas) de los autores (20) de nuestro libro, pero no por orden alfabético, como aparece en las diversas notas de prensa enviadas desde hace meses a varios medios de comunicación, ese orden alfabético que figura también en la cubierta del libro, cubierta que algunos autores han colgado de hecho en facebook, sino en un orden que podría figurársenos como aleatorio, al buen tuntún, si no fuera porque es exactamente el orden del índice del libro, sólo de ahí puede haberse copiado, sólo de ahí puede haberse copiado si se tiene ya el libro, pero el libro no existía cuando apareció el comentario, sólo el pdf, el pdf que únicamente teníamos la editorial, yo... y los 20 autores, uno de los cuales, una de las cuales, ha de habérselo pasado al parásito, cuya inteligencia no alcanza para cambiar al menos el orden del listado según lo va transcribiendo, ni para darse cuenta de que hay dos autores más en la página siguiente del pdf, dos autores cuyo nombre, por tanto, no da en su desvelador (!) comentario de la lista secreta (!!): es tan simpática la estupidez, es tan miserable la estupidez, llorar hace semanas por la desaparición de una editorial independiente, llorar el parásito, llorar el autor o la autora que le ha enviado el pdf, y después seguir saboteando a editoriales que no saben si estarán aquí el año que viene, saboteando el propio libro en el que aparece tu texto y tu nombre, la ruinosa inversión que se hizo en tu favor, en favor de 19 autores jóvenes más, enviando alegremente el documento, por ver si en lugar de 500 vendemos 450 y así, con suerte, no estamos aquí el año que viene, y será tan simpático, tan miserable, leer, el año que viene, las condolencias del sujeto que vive a costa de y del autor o de la autora que hace con el libro de todos lo que no haría con su propio libro, plañidos y quebrantos como ay-dios-mío-qué-pena otra editorial pequeña que cierra, ay-virgen-santa-qué-contrariedad otro sello independiente que desaparece, ay-ay cada vez se estrecha más el abanico de posibilidades para que publiquen los autores jóvenes y las voces experimentales y los escritores minoritarios, ay qué pena tan auténtica nos dan los caídos por la crisis económica; sí, amigos, qué simpático va a ser oírles, qué miserable.
viernes, 11 de octubre de 2013
jueves, 10 de octubre de 2013
raudo #16
Si es sabido que en alemán existe una palabra para el sentimiento de alegría por la desgracia ajena -Schadenfreude-,
hay que saber que en España existe un colectivo entero donde este
sentimiento es permanentemente alimentado: desde el autor inédito al
autor consagrado, desde el crítico odioso al erudito remolón, en
bitácoras literarias y redacciones de suplementos o revistas, por correo
electrónico o llamada telefónica o en una charla en la barra del bar,
como sea, siempre hay alguien que anhela de corazón el fracaso de un
escritor, su exterminio, el fin de su palabra, el punto final de su
bibliografía, y es irónica y cruel esta esperanza en el dolor del otro,
del que escribe, porque el que escribe está siempre caminando al borde
del abismo, al borde del silencio, colgando del vacío por el capricho de
un editor, y nadie nunca vio publicados todos sus libros en los lugares
que quería, en las condiciones deseadas, en los tiempos acordados, ni
cobrando, ni fácilmente, ni enseguida, ni los verá, nadie, publicados
mañana, pasado mañana, dentro de veinte años: el que aguarda tu desgracia es aquel que la desconoce.
miércoles, 9 de octubre de 2013
raudo #15
Noli timere.
Seamus Heaney a su esposa en un mensaje de texto, minutos antes de fallecer. En latín significa: No temas.
[De un artículo sobre "últimas palabras" en un periódico veracruzano]
Seamus Heaney a su esposa en un mensaje de texto, minutos antes de fallecer. En latín significa: No temas.
[De un artículo sobre "últimas palabras" en un periódico veracruzano]
martes, 8 de octubre de 2013
raudo #14
Siente cómo te envuelve la magia que nos heredaron nuestros antepasados.
(Eslogan promocional de México en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez)
(Eslogan promocional de México en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez)
lunes, 7 de octubre de 2013
raudo #13
Londres después de medianoche, de Augusto Cruz García-Mora; Realidad&Deseo Producciones, de Hernán Bravo Varela; Oficios de ciega pertenencia, de Hernán Bravo Varela; Poesía escogida, de Ernesto Cardenal; A pie,de Luigi Amara; Historia de la literatura española 6/1. El siglo XX, de GG Brown; La fila india, de Antonio Ortuño; Nuevo museo del chisme, de Edgardo Cozarinsky; El arte de enseñar a escribir, de Mario Bellatin.
Export/Import.
domingo, 6 de octubre de 2013
raudo #12
En una cena, una de tantas, una con patrocinio, una para todos, una a la que hay que ir, una a la que nos llevan, a todos, por tandas, en camionetas (SUV), en autobuses demediados, en esa cena, esto: ir con alguien (ella) y esperar al resto para tomar el transporte y cenar juntos, los españoles, los amigos, los conocidos, los reciénconocidos, y no ver venir al resto, pero sí a uno, poco conocido, que se acerca se une se monta en la camioneta con nosotros dos y nos sigue luego por los pasillos del restaurante, donde elegimos una mesa larga medio vacía a cuyo extremo nos colocamos para hacer sitio a los que tienen que venir, los españoles, los conocidos, los semiconocidos, que no llegan nunca, y habla, el apegado, el unido, el incorporado por sus propias razones, y pedimos de beber y hasta cubrimos una parte del mantel respectivo, del trozo de mantel de cada uno, de miguitas de pan, así es el uso que hacemos ya del espacio, cómo nos los apropiamos, entonces, él, autor latinoamericano joven, ve llegar al fondo a alguien, alguien mayor, un editor, Alguien, y convenimos en que vaya a buscarlo y lo traiga a nuestro amplio espacio vacío, todas esas sillas que reservamos ferozmente, mientras las demás mesas se van llenando, y la nuestra misma también se va llenando, se va acercando a nosotros el desconocido, el otro, otros grupos de conocidos o de amigos, de españoles, y el escritor latinoamericano joven se levanta y va hacia el editor, hacia Alguien, y lo veo hablar con él, campanudamente, cachazudamente, así, y veo también como ese editor toma asiento en otra mesa, allá al fondo, y cómo, enseguida, el escritor joven latinoamericano toma también asiento, a su lado, y sigue hablando, mientras su vaso de cerveza con limón (o lima: no sé) se va desgasificando sobre la mesa, a mi lado, junto al vino tinto de ella, y ambos seguimos mirando hacia el final de la sala, hacia las cabezas móviles del editor Alguien y del escritor joven latinoamericano, que no vuelve nunca la cara hacia nosotros, que no vuelve él mismo nunca a nosotros, a su silla, su mantel migoso, su limón en la cerveza, sino que resiste allí su posición, su posicionamiento, consciente de haber encontrado ya el mejor sitio posible para sus intereses.
Y el asco.
sábado, 5 de octubre de 2013
raudo #11
El autor de una de las novelas sobre drogas más conocida en los años 90, que dio lugar a la película sobre drogas más conocida de los años 90, película donde muchos de mi generación vimos por primera vez el modo de inyección de la heroína, y la delgadez extrema del heroinómano, y la desoladora habitación donde vive, y sus padres desesperados, y bebés arrastrándose por el techo, vómitos, mierda, crimen, muerte, ese autor, ahora, hoy, ayer, se enfada olímpicamente porque el hotel donde se aloja carece de un gimnasio equipado a la altura de sus exigencias.
viernes, 4 de octubre de 2013
jueves, 3 de octubre de 2013
raudo #9
En una de las pantallas de televisión que corona el amplio ventanal del estudio de radio están emitiendo el nuevo videoclip de Miles Cyrus, ese en el que la cantante -en bragas y sujetador- se deja atosigar por una enorme bola negra de demolición de edificios. Al otro lado del cristal, tres locutores de unos cuarenta años, grandes, sonrientes, ufanos, hablan de las marchas de los maestros contra quién sabe qué reforma del gobierno, manifestaciones que están paralizando la ciudad y dando lugar a altercados y detenciones. Una chica de producción acaba de entrar en el estudio y de depositar delante de cada uno de los locutores un ejemplar de mi novela. Mientras hablan o dejan hablar a otro, cada locutor toma el libro, mira la portada, lo voltea y lee en diagonal la contraportada, lo hojea por sus páginas finales sin abrir el volumen del todo y vuelve a dejar el libro sobre la mesa. Dos o tres minutos después de observar estas inspecciones sumarísimas de mi novela, paso con ellos para realizar la entrevista.
Que resulta excelente.
miércoles, 2 de octubre de 2013
martes, 1 de octubre de 2013
raudo #7
La Roma es una burbuja. Me cuentan.
La Roma es una burbuja. Hicieron una encuesta sobre las preocupaciones de las distintas colonias del DF y en unas ocupaba el primer lugar la delincuencia, en otras la falta de trabajo... En La Roma salió la caca de los perros.
Me cuentan que una residente hipster artista moderna de La Roma se puso a tejer, se puso a tejer, y tejió decenas de rebequitas y jerseys para después colocarlos alrededor del tronco de varios árboles en La Roma. A la mañana siguiente de esta "sobreestetización", todo el tejido había sido arrancado. La hipster moderna artista residente en La Roma montó en cólera y anunció que iba a quejarse al Gobernador de la Ciudad de México por la intolerancia de la gente hacia las rebequitas con las que ella abrigaba los árboles de la colonia.
Me cuentan.
lunes, 30 de septiembre de 2013
raudo #6
El tráfico del DF es mayoritariamente japonés. Mazda. Honda. Mitsubishi. Nissan.
Un niño de unos ocho años cruza a la carrera por entre los coches en marcha.
Lloviendo.
domingo, 29 de septiembre de 2013
raudo #5
En el hotel de México DF donde me alojo, se exhibe un cartel en la recepción que dice: En este establecimiento no se discrimina a ninguna persona: ni por género ni por raza ni por nacionalidad ni por religión y ni por capacidades especiales (sic).
Me informan de que muchos escritores suelen hospedarse aquí.
Me informan de que muchos escritores suelen hospedarse aquí.
sábado, 28 de septiembre de 2013
raudo #4
Esas novelas realistas italianas -las de Moravia, las de Pavese- que pueden entenderse a la perfección leyendo sólo los diálogos.
viernes, 27 de septiembre de 2013
raudo # 3
El lector imbécil (aquel simpático esquema de Cipolla: hago mal a los demás y me hago mal a mí mismo): lector que elige los libros que sabe que no le van a gustar, como un viajero que tomara las rutas menos atractivas y volviera diciendo que todos los países del mundo son feos. Existe esta clase de viajero, el que desea -quizá sin saberlo- sufrir el viaje para tener luego algo más enjundioso que contar, más interesante que Todo bien, Qué bonito, Preciosa la ciudad, y despertar así la atención y la complicidad de sus oyentes. El viajero masoca no ama viajar, ama volver ofendido; el lector masoca no ama leer, ama su insatisfacción. Ambos practican una suerte de aristocracia de la infelicidad, un ejercicio decadente y envilecedor. Pudrirse como reclamo.
jueves, 26 de septiembre de 2013
raudo #2
La anécdota, casi detectivesca, según la cual yo adjudico comentarios
anónimos insultantes a una persona en concreto -a la que odio como si
fuera de verdad el autor de los anónimos; Ozo, por sus siglas
inversas- hasta que veo un comentario -hace dos veranos- (anónimo, por
supuesto) en el que se afirma que voy a publicar mi siguiente obra -Pose-
con la "editorial de mi pueblo" y, a los pocos días -el libro está
programado para diciembre, nada menos-, coincido con el editor y le
pregunto cómo puede nadie saber ya que vamos a sacar ese librito,
si ni siquiera hemos firmado el contrato, si yo no se lo he dicho
prácticamente a ningún amigo, si... ¿se lo has dicho tú a alguien?,
pregunto, y él, después de pensarlo un buen rato, cae en la cuenta y me
dice: Pasó por aquí Ozo (por sus siglas inversas) y se lo dije.
miércoles, 25 de septiembre de 2013
raudo #1
Después de asistir a la charla que Ricardo Piglia ofreció en la Casa de América de Madrid, y de procesar las dos o tres ideas geniales que dejó caer en su intervención -a pesar de su presentador-, me ha venido a la cabeza la duda siguiente: ¿Por qué hace uno preguntas al final de un coloquio?
Habiendo yo leído varios -muchos- libros de Piglia y encontrado en ellos sugerentes presupuestos intelectuales, y considerándolo el mejor escritor latinoamericano vivo, admito no tener nada que preguntar a Ricardo Piglia en los minutos de la basura de sus conferencias. Cientos de páginas leídas al autor, y esa hora y pico de hablar sin parar por su parte, demandan mi silencio.
Así, al margen de incontinencias, salidas de tono, soledades mal llevadas, ¿por qué alguien va y pregunta algo a Piglia al final de una charla? ¿Qué quiere?
Qué quiere.
Habiendo yo leído varios -muchos- libros de Piglia y encontrado en ellos sugerentes presupuestos intelectuales, y considerándolo el mejor escritor latinoamericano vivo, admito no tener nada que preguntar a Ricardo Piglia en los minutos de la basura de sus conferencias. Cientos de páginas leídas al autor, y esa hora y pico de hablar sin parar por su parte, demandan mi silencio.
Así, al margen de incontinencias, salidas de tono, soledades mal llevadas, ¿por qué alguien va y pregunta algo a Piglia al final de una charla? ¿Qué quiere?
Qué quiere.
lunes, 29 de julio de 2013
Dos veces Roberto Bolaño
Un lunes de octubre del año 1998, después de volar de Madrid a Barcelona y de ocupar una habitación en un hotel del Paseo de Gracia, fui llevado por la responsable de prensa de la editorial Anagrama hasta la calle, donde me dijo: Mira, este es el ganador, Roberto Bolaño.
Nunca había escuchado su nombre. Seguramente nos dimos la mano; seguramente él fumaba. A mí me faltaban tres años para empezar a hacerlo. Contaba entonces veintitrés.
Lo que había ganado Roberto Bolaño era el premio Herralde de novela, y lo que hacía que yo lo estuviera conociendo era que mi primera obra había resultado finalista.
Hay cosas peores que quedar finalista del premio Herralde de novela, no se crean: quedar finalista del premio Herralde el año que ganó Bolaño. Con el tiempo, haber sido finalista el año que ganó Bolaño (con ripio y todo) se fue convirtiendo en el dato más jugoso -al parecer- de mi biografía literaria, al punto de oírlo decir decenas de veces, de tener que asentir ante las dudas al respecto de uno u otro amigo, conocido, periodista o transeúnte intelectual y de soportar con creciente angustia el acumulativo tonelaje de lo que a mí siempre me había parecido una simple anécdota, no mucho más memorable que la de coincidir en un tren con Santiago Segura o la de ver a Iñaki Gabilondo por la calle.
Así, uno de los objetivos últimos de mi quehacer literario en lo que a entrevistas y simposios se refiere fue conseguir que mi intervención puntual en uno de ellos se saldara sin que saliera a relucir el nombre de Roberto Bolaño, habida cuenta de que uno ha seguido publicando -muchos- libros desde entonces y no ha vuelto a quedar -por si acaso- finalista de nada. A pesar de mis afanes, raras veces lo conseguía. Este escapismo referencial, de hecho, ha acabado volviéndose en mi contra pues, ahora, cuando alguien me entrevista, no sólo me pregunta o me comenta que fui finalista del premio Herralde el año que ganó Bolaño, sino que también añade indefectiblemente: "Estarás harto de que te lo digan, ¿no?", entonado no sabe uno si con piedad o con retintín.
Renunciar a la troncalidad de Roberto Bolaño no es una estrategia muy inteligente, si entendemos por inteligencia el sentido del oportunismo con el que tantos autores jóvenes dirigen sus carreras literarias, y que lleva a algunos a citar a Roberto Bolaño en frases conmovedoramente miserables como "Roberto Bolaño y yo", "me lo dijo Roberto Bolaño" o "Roberto Bolaño me recomendaba que bebiera mucha agua" (sic!), cuando ni siquiera lo conocieron en vida y apenas intercambiaron con él un par de correos electrónicos de contenido -según parece- diurético.
Llevaba uno varios años en el propósito de recuperar por escrito la memoria de aquel día en que quedó finalista del premio Herralde y conoció a Roberto Bolaño. Fue, lógicamente, un día espléndido e iniciático, pero el tiempo todo lo borra o lo deforma, sobre todo los detalles, el matiz de la experiencia, por lo que habría de transcribir los recuerdos de una vez, no fueran a perderse para siempre.
El aniversario de la muerte de Roberto Bolaño ha aguijoneado este prurito memorialístico, aunque lo que me dispongo a narrar aquí no sea esa jornada al completo en la que también conocí a Jorge Herralde (alguien, para mí, bastante más impresionante que Bolaño), sino solamente todo aquello que recuerde que tenga que ver con el autor de Los detectives salvajes, fruslerías, chorradas, tramos de conversación, pues soy consciente de que sus vampíricos fans encontrarán en cualquier cosa que tenga que ver con él vivo materiales para esa mitificación interminable en la que ahora reside.
Vamos, pues.
Compruebo que no me fallaba la memoria, ahora que subo la imagen: en efecto, Roberto Bolaño vestía una chaqueta otoñal y jersey de cuello redondo, y lo que parece una camisa blanca. Fumaba, sí. Parecemos los dos muy contentos sobre el azulejo urbano de esos bancos pétreos del Paseo de Gracia. Nuestras conversaciones, puramente diplomáticas, incluían pasajes tan anodinos como estos:
Bolaño: ¿Tienes trabajo?
Yo: No.
Bolaño: Pues ahora te lloverán las ofertas.
(No fue así.)
Bolaño: Me voy a leer tu novela.
Yo: No hace falta. De verdad. Muchas gracias.
Bolaño: Tiene mucho mérito haber escrito una novela con 23 años.
Yo: No he leído nada tuyo.
Bolaño: Ahora en la editorial te pueden dar algunos libros.
Yo: Vale.
(Me regalaron Llamadas telefónicas y Estrella distante.)
Todo esto sucedía por la mañana, en los aledaños del hotel Condes de Barcelona, donde había bastantes periodistas -aún usaban grabadoras, y no iphones- y donde tuvo lugar una rueda de prensa de la que no recuerdo nada, salvo a Jorge Herralde revisando la nota de prensa y tachando con singular cabreo mi segundo apellido, que había sido consignado en la circular. (Es Serrano.)
Pero sigamos con Bolaño. Con Bolaño "y yo". Una comida.
Nos sentamos a una mesa en un patio abierto de un lugar gótico que no reconocería si estuviera allí sentado ahora mismo escribiendo esto. Pasó Terenci Moix y saludó y dijo algo como Qué noche he pasado (?). En algún momento, Bolaño dijo que Bryce Echenique era el mejor... el mejor algo, pues Bolaño -puede verse en las hemerotecas- siempre halagaba por elevación, incluso terminalmente. Yo dije que no me había acabado Un mundo para Julius, y Bolaño (como escribiría él mismo) se quedó blanco.
Una de las experiencias más fascinantes, y también instructivas, de haber conocido a Bolaño en aquellos primeros días de su gloria universal ha sido comprobar cómo la imagen de un escritor va imponiéndose en sociedad al margen de sí misma y de sus trazas objetivas. Quiero decir que mi madre, al ver la foto del periódico donde salía "yo" con Bolaño, señaló la barbilla disminuida de mi acompañante fotográfico y dijo: Qué escuchimizado está este señor, ¿no? Bolaño, en aquellos días, en aquellas fotos -hay una en una solapa, hecha por su hijo Lautaro (según figura) que resulta espectacularmente inapropiada como vehículo promocional-, era un hombre menudo, encogido, vestido a la buena de dios y con una mirada modesta y hasta menor. Después -incluso a partir de esas mismas fotografías, ya digo- su imagen mundial ha devenido mítica; él, más alto; sus ojos -que en casi todas las fotos debían de estar mirando el mero suelo o algún autobús que pasara- alojan ahora el brillo de la leyenda; sus ropas improvisadas se han convertido en atuendo intencionado; sus cigarrillos parecen todos de marca francesa y su pelo despeinado nos sugiere algún empeño escultórico... Concluye uno que el estilo es desaliño + gloria. Incluso sólo gloria.
Por la noche, el premio Herralde se celebra con un cóctel y luego los directamente implicados en el evento convienen en cenar juntos a costa de don Jorge. Nuestra cena tuvo lugar en un sitio que creo que se llamaba -o llama- La balsa. O La báscula. O La barca.
No recuerdo nada de lo que pudo decir Roberto Bolaño, y sí algunas cosas de las que dijera Enrique Vila-Matas, que daría por sí solo para otro post memorial, ciertamente.
Acabé de copas en ese bar llamado Salambó, lugar al que no vino Roberto Bolaño, por lo que hemos de pasar sin mayores dilaciones a la Segunda Vez que vi a Roberto Bolaño (y última).
Fue en Madrid, un día de noviembre, en la presentación de nuestras dos novelas en el café Hispano de la Castellana. Recuerdo una conversación telefónica con la responsable de prensa en la que yo le preguntaba sobre el número de personas de mi entorno que podían asistir al acto. Oh, inocencia. Visto desde este 2013, en el que hay que zarandear todo el árbol genealógico para llenar la primera fila de sillas de una presentación, la pregunta parece ciertamente cándida. No lo era, pues la señorita en cuestión me dijo claramente que podía traer a diez personas.
Las conté.
El Bar Hispano es un local anchuroso, sobrio, decadente, muy pintón, donde a buen seguro caben cien personas muy apiñadas o setenta si se mantiene el decoro. En aquella presentación de Los detectives salvajes, primera que se hizo en España, habría como mucho treinta personas. Tengo fotos privadas donde se ve a mi hermano (lo cual para mí es bastante fuerte) sentado a una mesa con Roberto Bolaño (que para mi hermano, aún hoy, no es absolutamente nadie). En otras fotografías, se ve el estupendo embaldosado del bar del paseo de la Castellana, apreciable hasta en sus últimas junturas debido a la ausencia de todo tipo de asistente y sus pisadas.
Uno se pregunta, llegados a este punto y a este año, a esta épica de Roberto Bolaño, a esas traducciones intercontinentales, a estos elogios y a aquellos homenajes, a esas votaciones sobre mejores escritores del siglo XXI, uno se pregunta, repito, dónde estaba todo el mundo en el año 1998. En la presentación de Roberto Bolaño, no. Hablamos de una novela potente publicada por Anagrama, en primer lugar, y luego del premio del sello, uno de los más importantes de España. Quiere decirse que Los detectives salvajes no salió en Lengua de Trapo y fue presentada de tapadillo en Libertad 8; no. Y, aún así, ni tan siquiera los autores del catálogo de Anagrama con domicilio en Madrid -sólo recuerdo a Vicente Molina Foix- sintieron la menor curiosidad por saber de qué iba ese chileno que se había llevado el premio de don Jorge, y prefirieron quedarse en sus casas.
Este asunto, que yo repito mucho en los bares con maliciosa recurrencia, se me reveló no ese mismo año, sino al año siguiente, cuando -no sé quién ganó- asistí a la presentación de la nueva edición del premio y apenas cabía un marcapáginas en el bar Hispano. La misma asistencia abrumadora constaté en el año 2000. Luego, en 2001, o dejaron de invitarme o dejé de ir.
Después de este segundo evento, hubo también una cena clónica, de implicados y parejas o dilectos de la editorial o hijas de editoras importantes. (El libro de Roberto Bolaño, por cierto, lo presentó Soledad Puértolas. Leyó un texto. Aún recuerdo la forma en la que dicho texto panegírico se iniciaba, pues me conmocionó: "Anochece sobre Pozuelo.")
De las charlas de aquella cena, tampoco recuerdo gran cosa, salvo la obsesión que manifestaba Bolaño por la película Carretera perdida, sobre la que estuvo especulando un buen rato. Yo le dije que más difícil de desentrañar se me hacía Cabeza borradora; él dijo que para nada, que esa estaba cla-rí-si-ma. Tuvo tiempo además de afirmar que Jaime Bayly era el mejor..., esta vez sí lo recuerdo: el que mejor escribía los diálogos de toda la literatura en lengua española.
Acabo, e insustancialmente, pues no hay imagen última, ni frase postrera; no tengo ese detalle que, como en algunos cuentos del propio Roberto Bolaño, despide a un personaje y le impone una aureola de continuidad y fondo (unos pasos que se pierden, el foulard deshilachado, silbidos al caminar...). No.
Simplemente me despediría de Roberto Bolaño y seguiría mi camino.
martes, 16 de julio de 2013
Una cierta militancia (*)
Si uno da un repaso en las hemerotecas a las numerosas
entrevistas concedidas en los últimos años por los escritores,
encontrará muy repetida una afirmación similar a esta: Yo no hago vida
literaria. Anotando nombres en una columna bajo el epígrafe No hacen vida literaria y lo mismo en otra columna a su lado encabezada por un Sí hacen vida literaria,
descubriríamos que durante un tiempo la vida literaria en España se
hizo por sí sola. Es decir, a las presentaciones de libros no acudió
nunca nadie, ni siquiera los presentadores; nadie bebió una sola copa de
vino ni comió un solo canapé pagado por una editorial; ningún escritor
bisoño tomó café con un autor encumbrado; no hubo ponentes ni público en
los festivales, los simposios o las charlas; nadie vio siquiera a un
escritor paseando por la calle.
Era irónica -era cínica- aquella sedicente disciplina de la ausencia, la negación continuada del acto social de entrometerse y promocionarse, de estar. Ahora las cosas han cambiado, ahora es cierto: no hay nadie.
A las presentaciones de libros no va nadie.
A las librerías no va nadie.
Hay novelas que nadie ha abierto nunca, nombres que no se han buscado en internet, títulos que ninguna persona es capaz de citar correctamente.
Hacer vida literaria, esa socialización de oficio, daba algo
de vergüenza, como si se mostrara o reconociera la receta tan vulgar de
un arte, el contrachapado de los espejos; sin embargo, la pérdida
efectiva de ese andamiaje ha puesto a temblar la propia literatura, la
ha ensimismado o la ha dejado sin riego sanguíneo, sin ambiciones, sin
prestancia. Así, la literatura hoy día ya parece poca cosa.
Preocupados como andan editores y escritores por la caída en las ventas de los libros, no ha habido tiempo ni despachos para tratar su más grave amenaza: la caída en desgracia, el desbarrancamiento. Que un libro no hace que se pare el tráfico, que una calle sin nombre no espera a que muera un escritor para tenerlo; que nadie se pasa de estación por pasar la última página. ¿Cagarán las palomas del mañana sobre alguna estatua erigida a un escritor de hoy? ¿Quedarán en el futuro dos jóvenes universitarios en la glorieta de un Quevedo del presente? ¿Dejarán sin nombrar algún rincón del callejero los deportistas?
No se echan de menos aquí las cartelas de las calles, sino el modo en que se llega a ellas: importando a alguien, importando a muchos, siendo socialmente requeridos.
La publicidad se nos antoja en estos días todopoderosa, pero, al cabo, lo cierto es que no puede obligarse a nadie a comprar nada, se opera sin coacción, con pesadez, sin castigo, por emanación. Nadie va a comprar un libro porque le digamos que lo compre; el problema es que, en cualquier caso, ya no lo compran; no se puede inducir una necesidad cuando ha dejado de estar claro que leer sea necesario.
Lo es. Pero nos estamos quedando sin argumentos.
Si dejamos de mirar hacia las cajas registradoras de las librerías y atendemos un instante a lo que queda de “vida literaria”, quizá concluyamos que gran parte de lo que está pasando -la desaparición de la literatura como referente del ocio, el conocimiento y la inquietud de la sociedad- no es sino una consecuencia directa de la desestimación por los libros de los mismos que los escriben, los manufacturan e -incluso- los defienden.
Así, hemos visto cómo desde el columnismo se lloriqueaba por el desabastecimiento de las bibliotecas a causa de los recortes en los presupuestos culturales, cuando si hay algo en el sector editorial que se regala continuamente, se tira y se pierde, son libros. Los mismos escritores que utilizan sus columnas en prensa para afear al gobierno la retirada de la partida destinada a la compra de libros pueden estar yendo en la mañana misma en que esa columna es publicada a vender las varias decenas de libros nuevos que han recibido de distintas editoriales -justamente porque conservan una columna en un periódico- por dos euros el ejemplar; los propios periodistas culturales, que tantas páginas llenan con estos asuntos, son proveedores habituales -y, de hecho, exclusivos y directos y de confianza, como un dealer- de este o aquel puesto de libros en esta o aquella cuesta mercantil. Si todo aquel que recibe un libro gratuitamente, y que quiere desprenderse de él, lo donara a un centro público de lectura, lo que necesitarían las bibliotecas no sería presupuesto para comprar libros sino para tumbar paredes y doblar su capacidad.
En esas mismas columnas, que un día se dedican a criticar al gobierno por empobrecer la red bibliotecaria y otro a denunciar la corrupción, y muchos otros más a cualquier bobada que se le haya ocurrido al autor y que allí nos cuela con autoindulgencia, nunca se ve a un escritor recomendando un libro, sin embargo. Hoy en día, es prácticamente imposible encontrar a un novelista diciendo a sus lectores periódicos que le ha gustado una novela que acaba de comprar y de leer. De hecho, los novelistas de tronío, con columna en prensa, nunca van a una librería y compran un libro, un libro nuevo. Ni Javier Marías ni Antonio Muñoz Molina han dicho en treinta años de articulismo que haya que leer a nadie, a nadie que no sea Muñoz Molina o Javier Marías, o a dos o tres autores más que -en treinta años- les han caído en gracia. Si destapamos las relaciones de amistad entre los escritores, podríamos concluir a bulto pero sensatamente que en España ningún escritor lee libros de nadie que no sea amigo suyo y que, por lo tanto, no se recomienda leer nada que no haya escrito un amigo del recomendador. Que ni siquiera los escritores leen a ese desconocido que es todo escritor para los ciudadanos, los lectores. Que ni siquiera los escritores practican el juego de la literatura: comprar o hacerse con un libro por pura curiosidad, leerlo, comentarlo, recordarlo.
También es imposible encontrar a un escritor de renombre oficiando de presentador de una novela nueva.
Miguel Delibes lo hacía; Francisco Umbral lo hacía. Desde hace diez años, ningún autor relevante, mediático, poderoso ayuda a un escritor poco o nada conocido a llegar a los lectores.
Todo el dinero que pueda destinar el Ministerio de Educación y Cultura a la promoción de la lectura da risa en comparación con la influencia y el poder desperdiciados por los propios escritores al negarse a decir a la gente que lea a otros escritores, desde sus columnas o en actos en las librerías o en sus intervenciones radiofónicas. Lo dicho desde arriba resulta mucho menos efectivo que lo afirmado desde dentro.
Por si fuera poco -y quizá por esa misma ausencia de escritores consagrados en las mesas de presentación de libros-, los propios escritores -menores, medianos, buenos, seudoconocidos- no acuden regularmente a la puesta de largo de las novelas, salvo por compromiso. Las presentaciones de libros ahora mismo en la capital de España son como el velatorio de un muerto que hubiera hecho muy pocos amigos a lo largo de su vida. Los libreros que acogen este tipo de evento se sientan muchas veces entre el público para que la cosa dé menos pena. Que no haya veinte personas en Madrid (donde están censados más de tres millones de ciudadanos) a las que les interese una presentación literaria realizada en una librería céntrica resulta mucho menos increíble que el hecho de que no haya veinte escritores en Madrid (donde deben de vivir unos ochocientos) que sí vayan.
Que millones de personas no compren libros no es tan desesperante como que miles de escritores no compren libros.
Toni Cantó pierde menos votos metiendo la pata cada semana en Twitter que lectores pierden los escritores al afirmar: Yo no leo a mis contemporáneos. Decenas de novelistas dicen eso cada día. Comparado con esta afirmación, nada de lo que haya dicho nunca Toni Cantó es idiota. Ningún futbolista dirá jamás: Juego al fútbol pero no lo veo.
No es inusual oír decir además a un escritor que sólo compra un suplemento literario o una revista sobre libros “cuando salgo yo”, “cuando escribo yo”, “cuando me sacan”. Tampoco sorprende ya que a un escritor se le ocurra promocionar espontáneamente una serie de televisión anglosajona o un cacharro cualquiera que acaba de salir al mercado.
En conclusión, no se va, no se acude, no se lucha, no se lidera; nada se demuestra, nada se defiende; no se milita.
Creo que la literatura ya no es otra cosa que una cuestión de militancia.
Un ejemplo. Eloy Tizón era el favorito de entre todos los finalistas del último Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero. Como cuentista consagrado, como profesor y maestro del género, se daba por descontado que su libro recibiría aquel galardón. Ganó otro. En el acto de entrega del premio se comprobó -por la presencia de determinadas firmas trepadoras- que era uno de esos escasos eventos literarios en los que todavía se considera que uno “debe estar”. El que no debía estar era Eloy Tizón; por rencor, por desplante, por orgullo siquiera. Sin embargo, fue, decidió pasear su segundo puesto entre todas esas manos dadas al ganador, entre todos esos jurados desafectos y entre todos esos ignorantes que ni siquiera sabían quién era él, profesor, maestro del relato.
Su presencia en el salón de columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, junto a presentadoras de televisión, consejeros de agricultura y empresarios vitivinícolas, vino a establecer la diferencia entre intervención e incursión. Numerosos escritores utilizan a menudo esa palabra, esa raíz semántica, a la hora de hablar de sus libros: quieren que sus obras intervengan en la sociedad, han escrito su libro para intervenir en la realidad, creen en la intervención literaria… La literatura ya no conserva ese estatuto -esa nobleza-, sin embargo. Publicar un libro no es intervenir; si acaso, abultar. Ahora sólo pueden practicarse incursiones, como la protagonizada por Eloy Tizón, ahora sólo puede el escritor proponerse molesto, revalidarse a sí mismo como estorbo o como obstáculo al modo de la guerrilla o de las pandillas juveniles, sólo puede uno incurrir (“en un error, en un delito, en perjurio”), mostrar lo que escribir y leer tienen de disruptivo, de oposición, de contrapunto; de enriquecedor también.
Recuperar la literatura pasa entonces por recuperar la vida literaria, por comprar libros, por leerlos; por recomendarlos generosamente llegado el caso y la oportunidad; por dar un paso al frente y defenderlos en una presentación; por comprar prensa cultural; por ir a presentaciones y festivales literarios; por donar novedades a las bibliotecas; por querer escribir y no sólo recibir becas para escribir; por llorar menos; por perseverar en el error, el delito y el perjurio de la literatura.
---
*Publicado originalmente en Micro-revista.
Era irónica -era cínica- aquella sedicente disciplina de la ausencia, la negación continuada del acto social de entrometerse y promocionarse, de estar. Ahora las cosas han cambiado, ahora es cierto: no hay nadie.
A las presentaciones de libros no va nadie.
A las librerías no va nadie.
Hay novelas que nadie ha abierto nunca, nombres que no se han buscado en internet, títulos que ninguna persona es capaz de citar correctamente.
Preocupados como andan editores y escritores por la caída en las ventas de los libros, no ha habido tiempo ni despachos para tratar su más grave amenaza: la caída en desgracia, el desbarrancamiento. Que un libro no hace que se pare el tráfico, que una calle sin nombre no espera a que muera un escritor para tenerlo; que nadie se pasa de estación por pasar la última página. ¿Cagarán las palomas del mañana sobre alguna estatua erigida a un escritor de hoy? ¿Quedarán en el futuro dos jóvenes universitarios en la glorieta de un Quevedo del presente? ¿Dejarán sin nombrar algún rincón del callejero los deportistas?
No se echan de menos aquí las cartelas de las calles, sino el modo en que se llega a ellas: importando a alguien, importando a muchos, siendo socialmente requeridos.
La publicidad se nos antoja en estos días todopoderosa, pero, al cabo, lo cierto es que no puede obligarse a nadie a comprar nada, se opera sin coacción, con pesadez, sin castigo, por emanación. Nadie va a comprar un libro porque le digamos que lo compre; el problema es que, en cualquier caso, ya no lo compran; no se puede inducir una necesidad cuando ha dejado de estar claro que leer sea necesario.
Lo es. Pero nos estamos quedando sin argumentos.
Si dejamos de mirar hacia las cajas registradoras de las librerías y atendemos un instante a lo que queda de “vida literaria”, quizá concluyamos que gran parte de lo que está pasando -la desaparición de la literatura como referente del ocio, el conocimiento y la inquietud de la sociedad- no es sino una consecuencia directa de la desestimación por los libros de los mismos que los escriben, los manufacturan e -incluso- los defienden.
Así, hemos visto cómo desde el columnismo se lloriqueaba por el desabastecimiento de las bibliotecas a causa de los recortes en los presupuestos culturales, cuando si hay algo en el sector editorial que se regala continuamente, se tira y se pierde, son libros. Los mismos escritores que utilizan sus columnas en prensa para afear al gobierno la retirada de la partida destinada a la compra de libros pueden estar yendo en la mañana misma en que esa columna es publicada a vender las varias decenas de libros nuevos que han recibido de distintas editoriales -justamente porque conservan una columna en un periódico- por dos euros el ejemplar; los propios periodistas culturales, que tantas páginas llenan con estos asuntos, son proveedores habituales -y, de hecho, exclusivos y directos y de confianza, como un dealer- de este o aquel puesto de libros en esta o aquella cuesta mercantil. Si todo aquel que recibe un libro gratuitamente, y que quiere desprenderse de él, lo donara a un centro público de lectura, lo que necesitarían las bibliotecas no sería presupuesto para comprar libros sino para tumbar paredes y doblar su capacidad.
En esas mismas columnas, que un día se dedican a criticar al gobierno por empobrecer la red bibliotecaria y otro a denunciar la corrupción, y muchos otros más a cualquier bobada que se le haya ocurrido al autor y que allí nos cuela con autoindulgencia, nunca se ve a un escritor recomendando un libro, sin embargo. Hoy en día, es prácticamente imposible encontrar a un novelista diciendo a sus lectores periódicos que le ha gustado una novela que acaba de comprar y de leer. De hecho, los novelistas de tronío, con columna en prensa, nunca van a una librería y compran un libro, un libro nuevo. Ni Javier Marías ni Antonio Muñoz Molina han dicho en treinta años de articulismo que haya que leer a nadie, a nadie que no sea Muñoz Molina o Javier Marías, o a dos o tres autores más que -en treinta años- les han caído en gracia. Si destapamos las relaciones de amistad entre los escritores, podríamos concluir a bulto pero sensatamente que en España ningún escritor lee libros de nadie que no sea amigo suyo y que, por lo tanto, no se recomienda leer nada que no haya escrito un amigo del recomendador. Que ni siquiera los escritores leen a ese desconocido que es todo escritor para los ciudadanos, los lectores. Que ni siquiera los escritores practican el juego de la literatura: comprar o hacerse con un libro por pura curiosidad, leerlo, comentarlo, recordarlo.
También es imposible encontrar a un escritor de renombre oficiando de presentador de una novela nueva.
Miguel Delibes lo hacía; Francisco Umbral lo hacía. Desde hace diez años, ningún autor relevante, mediático, poderoso ayuda a un escritor poco o nada conocido a llegar a los lectores.
Todo el dinero que pueda destinar el Ministerio de Educación y Cultura a la promoción de la lectura da risa en comparación con la influencia y el poder desperdiciados por los propios escritores al negarse a decir a la gente que lea a otros escritores, desde sus columnas o en actos en las librerías o en sus intervenciones radiofónicas. Lo dicho desde arriba resulta mucho menos efectivo que lo afirmado desde dentro.
Por si fuera poco -y quizá por esa misma ausencia de escritores consagrados en las mesas de presentación de libros-, los propios escritores -menores, medianos, buenos, seudoconocidos- no acuden regularmente a la puesta de largo de las novelas, salvo por compromiso. Las presentaciones de libros ahora mismo en la capital de España son como el velatorio de un muerto que hubiera hecho muy pocos amigos a lo largo de su vida. Los libreros que acogen este tipo de evento se sientan muchas veces entre el público para que la cosa dé menos pena. Que no haya veinte personas en Madrid (donde están censados más de tres millones de ciudadanos) a las que les interese una presentación literaria realizada en una librería céntrica resulta mucho menos increíble que el hecho de que no haya veinte escritores en Madrid (donde deben de vivir unos ochocientos) que sí vayan.
Que millones de personas no compren libros no es tan desesperante como que miles de escritores no compren libros.
Toni Cantó pierde menos votos metiendo la pata cada semana en Twitter que lectores pierden los escritores al afirmar: Yo no leo a mis contemporáneos. Decenas de novelistas dicen eso cada día. Comparado con esta afirmación, nada de lo que haya dicho nunca Toni Cantó es idiota. Ningún futbolista dirá jamás: Juego al fútbol pero no lo veo.
No es inusual oír decir además a un escritor que sólo compra un suplemento literario o una revista sobre libros “cuando salgo yo”, “cuando escribo yo”, “cuando me sacan”. Tampoco sorprende ya que a un escritor se le ocurra promocionar espontáneamente una serie de televisión anglosajona o un cacharro cualquiera que acaba de salir al mercado.
En conclusión, no se va, no se acude, no se lucha, no se lidera; nada se demuestra, nada se defiende; no se milita.
Creo que la literatura ya no es otra cosa que una cuestión de militancia.
Un ejemplo. Eloy Tizón era el favorito de entre todos los finalistas del último Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero. Como cuentista consagrado, como profesor y maestro del género, se daba por descontado que su libro recibiría aquel galardón. Ganó otro. En el acto de entrega del premio se comprobó -por la presencia de determinadas firmas trepadoras- que era uno de esos escasos eventos literarios en los que todavía se considera que uno “debe estar”. El que no debía estar era Eloy Tizón; por rencor, por desplante, por orgullo siquiera. Sin embargo, fue, decidió pasear su segundo puesto entre todas esas manos dadas al ganador, entre todos esos jurados desafectos y entre todos esos ignorantes que ni siquiera sabían quién era él, profesor, maestro del relato.
Su presencia en el salón de columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, junto a presentadoras de televisión, consejeros de agricultura y empresarios vitivinícolas, vino a establecer la diferencia entre intervención e incursión. Numerosos escritores utilizan a menudo esa palabra, esa raíz semántica, a la hora de hablar de sus libros: quieren que sus obras intervengan en la sociedad, han escrito su libro para intervenir en la realidad, creen en la intervención literaria… La literatura ya no conserva ese estatuto -esa nobleza-, sin embargo. Publicar un libro no es intervenir; si acaso, abultar. Ahora sólo pueden practicarse incursiones, como la protagonizada por Eloy Tizón, ahora sólo puede el escritor proponerse molesto, revalidarse a sí mismo como estorbo o como obstáculo al modo de la guerrilla o de las pandillas juveniles, sólo puede uno incurrir (“en un error, en un delito, en perjurio”), mostrar lo que escribir y leer tienen de disruptivo, de oposición, de contrapunto; de enriquecedor también.
Recuperar la literatura pasa entonces por recuperar la vida literaria, por comprar libros, por leerlos; por recomendarlos generosamente llegado el caso y la oportunidad; por dar un paso al frente y defenderlos en una presentación; por comprar prensa cultural; por ir a presentaciones y festivales literarios; por donar novedades a las bibliotecas; por querer escribir y no sólo recibir becas para escribir; por llorar menos; por perseverar en el error, el delito y el perjurio de la literatura.
---
*Publicado originalmente en Micro-revista.
martes, 30 de abril de 2013
La fiesta ha terminado (*)
Creo que fue hace un par de años cuando tres autores -alguno de ellos sin obra, pero ¿qué más daba?- decidieron fundar su particular movimiento literario. A fin de cuentas, todo movimiento literario no es apenas otra cosa que la misma decisión de fundarlo, ese gesto, sumado a cuatro frases contundentes y a un logo y, claro, también a un nombre, a ser posible pegadizo. Estos se llamaron Nuevo Drama.
Nuevo Drama proponía algo muy simple: la vuelta al ídem, el regreso de las tramas y la revalorización estética del personaje. Aunque no les hicieron mucho caso, salvo para hundirlos o zaherirlos, su tesis se contraponía vigorosamente a la del movimiento tronante anterior, conocido como Generación Nocilla. Daba cierta validez al Nuevo Drama que incluyeran en él a Javier Calvo, escritor sin el cual ningún movimiento joven de nueva narrativa tiene en verdad sentido. Cuando Javier Calvo declara en su blog que NO TIENE NADA QUE VER con tal o cual movimiento, entonces... we are talking -que dirían en Boston-.
Nuevo Drama proponía algo muy simple: la vuelta al ídem, el regreso de las tramas y la revalorización estética del personaje. Aunque no les hicieron mucho caso, salvo para hundirlos o zaherirlos, su tesis se contraponía vigorosamente a la del movimiento tronante anterior, conocido como Generación Nocilla. Daba cierta validez al Nuevo Drama que incluyeran en él a Javier Calvo, escritor sin el cual ningún movimiento joven de nueva narrativa tiene en verdad sentido. Cuando Javier Calvo declara en su blog que NO TIENE NADA QUE VER con tal o cual movimiento, entonces... we are talking -que dirían en Boston-.
Pues bien: los de Nuevo Drama han acabado teniendo razón. Veamos algunas Señales que Precedieron a Semejante Triunfo Inopinado.
Primera señal. El año 2013 se inició con la publicación de Intemperie, de Jesús Carrasco, una novela donde lo más pop que aparecía era un botijo. El autor, de cuarenta y un años de edad, sitúa su relato en el agro, y además en una época muy anterior a la invención, no ya de whatsapp, sino de los mismísimos sobres autofranqueados. Miguel Delibes era su dios tutelar, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, por sus páginas más inusuales, su artillería; y los personajes "arquetipo", el punto de apoyo de toda la obra. He visto una faja donde dice 7ª edición; he visto untwit que dice que un periodista que creo que se llama Francino considera Intemperie "la mejor novela de 2013" (para Francino el año literario termina en abril); he visto a Senabre feliz. Algo estaba pasando, amigos.
Segunda señal. También vimos a Senabre encabronado: " Si el autor continúa empeñado (...) en yuxtaponer escenas sueltas o citas caprichosas, (...) ignorando que lo que sucede en cualquiera de esos pasajes tiene que estar necesaria e inequívocamente relacionado con las demás situaciones, y que no puede haber diálogos -a menudo tediosos- o actuaciones de carácter gratuito, sin engarce con el resto, malgastará sus buenas ideas..." Porque la fragmentariedad -también conocida como: no sé hacer novelas y por eso hago esto- ya no cuela.
Tercera señal. El movimiento Nocilla encontró en la revista Quimera un boletín oficial para sus manifiestos, sus novedades editoriales y sus caprichos de toda laya. Vicente Luis Mora escribió un número entero él solo y eso era un hoax; Agustín Fernández Mallo vio su novela fundacional,Nocilla Dream, elegida mejor novela del año y cuarta del milenio, y eso era democracia. Hasta dejaban escribir allí a Miguel Espigado. Pues bien: este mismo mes se presentaba el nuevo equipo de redacción de la revista, y en su salutación a los lectores -que intitulan "editorial" a pesar de venir firmada por el director: primero de Periodismo- decían cosas como blablablá "sin exclusiones reduccionistas"; luego, en el índice de contenidos del nuevo número, resulta imposible encontrar un solo nombre coincidente con alguno de la decena larga de nombres usuales que firmaron en esas páginas en los últimos años. La nueva etapa de Quimera arranca con un monográfico sobre el cuento.
Cuarta señal. Manuel Vilas.
Me ha llamado mucho la atención la nueva novela de Manuel Vilas, seguramente el autor más significativo en tantos aspectos de la susodicha Generacion Nocilla. Ya en su día, cuando hacía declaraciones al hilo de sus novelas España, Aire Nuestro o Los inmortales, pensaba uno en cómo iba a jusfificar Vilas en un futuro inmediato un más que previsible abandono de sus formas experimentales, sus referencias egostistas, sus fotografías y su discurso visceral contra la novela de toda la vida. Pues ha sido bien fácil: lo ha hecho sin más. Ha visto la luz. "Manuel Vilas ha muerto", Manuel Vilas dixit.
El luminoso regalo no incluye -e incluye unos quince- ningún entrecomillado de lo que sus coetáneos nocilleros hayan podido decir de su obra anterior, salvo ese "Manuel Vilas es el escritor más peligroso que hay ahora mismo en España", de Javier Calvo, sin duda el mejor blurb de la historia de nuestra literatura -o de la historia de nuestras fajas promocionales-. Por si alguien no lo pilla, en la cuarta de cubierta se afirma: "MV abre un nuevo camino, de corte realista, en su narrativa". Pero, por si todavía queda algún idiota por ahí, el propio MV se está encargando en las entrevistas de confirmarnos el volantazo que le ha dado a su proyecto literario, con la intención expresa de " ampliar mi cuota de lectores, abrir las puertas de mi obra a un público más amplio" y con la vista puesta, qué en la narrativa " propia del siglo XXI", sino en la del siglo XIX: "Es gracioso: ahora me encantan las novelas del siglo XIX".
Yo creo que aquí -con perdón- Manuel Vilas se ha equivocado. O sea: decir en revistas que sólo leen lectores autónomos -los 6.000 que debe de haber en España- que uno quiere que lo lean lectores/consumidores -¿unos 100.000 quizá?- trae consigo la lacerante consecuencia de que muchos de esos seis mil lectores dejan de interesarse de inmediato por tu libro -¿leer algo que quiere ser leído por todos?-, al tiempo que ni uno sólo de los cien mil otros que uno busca seducir resulta seducido: ¿frecuenta acaso el lector de Sombras de Grey o del premio Planeta El Culturalo la Microrrevista?
Yo mismo no tenía ganas de leer la novela de Vilas porque va y dice que la ha hecho para que la lea cualquiera.
Pero la he leído, y menos mal. Si bien algo se nota de su intento por "volver al drama", y por presentarnos una novela más trabada y puntual, lo cierto es que el empuje bíblico y la espontaneidad y las ganas de vivir en prosa propias del autor Manuel Vilas siguen intactas.
Miren que extracto tan delirante:
"Toda la literatura occidental habla del matrimonio; el tema de Macbeth no es la traición o la artera incitación al crimen, el tema es el matrimonio como empresa familiar de adquisición de poder. Hemos leído fatal todos estos libros. Todos hablan del matrimonio. Todos. Porque el matrimonio es el hallazgo político y cultural más grande de la Historia. Sin embargo, creo que Cristo no habló del matrimonio. Qué bien Cristó allí, qué bien."
Así las cosas, queridos escritores jóvenes, queridos postmodernos, queridos llamo-novela-a-cualquier-catálogo-de-ocurrencias- escritas-con-mi-iphone, anoten este vaticinio: la fiesta ha terminado.
--
*Publicado originalmente en Diario Kafka, El Diario.es
--
*Publicado originalmente en Diario Kafka, El Diario.es
domingo, 18 de noviembre de 2012
-------------------->[Próximos conciertos] [update]
Y otro evento, el martes 4 de diciembre Fnac Callao, 19.30...
**
Querido desierto de seis meses ("Desierto estoy de mí", Quevedo):
No he pasado mucho por aquí durante 2012 y espero subsanar esta ausencia el año que viene, más que nada porque el 13 siempre invita a la escritura. Si reaparezco puntualmente es para airear un poco el blog y cambiarle los carteles. Más que anunciador, este post es decorativo. Vean y posen.
1. A finales de noviembre, la colección Flash de Random HouseMondadori sacará a la venta -en formato ebook, obviamente- mi librito 98% sexo -10mil palabras-. Esta es la cubierta:
2. Unas horas después -todo está estratégicamente programado- aparecerá en papel Pose, un "díptico modal" que publico junto a La Uña Rota, editores con los que hacía tiempo que quería colaborar. Segovia connection! Ésta -o algo muy parecido- será la cubierta:
3. Diseño sueco. No me resisto a mostrar el diseño a lo Ikea de un libro de ensayos sobre la crisis que ha publicado la editorial Astor Forlag. Se titula Kris. Mi comparecencia pudo deberse a un error de apreciación política del editor, pues no me cabe duda de que hay en España escritores de izquierdismo más demagogo y borreguil del que uno mismo pueda representar. Tentadoramente traducible, este volumen, por cierto.
y4. Cromos ajenos. El próximo martes 27 de noviembre, en Tipos infames y a las 7.30 pm, presentaré la novela Será mañana, de Federico Guzmán Rubio, bajo el patrocinio de Lengua de Trapo. Estampa:
**
Querido desierto de seis meses ("Desierto estoy de mí", Quevedo):
No he pasado mucho por aquí durante 2012 y espero subsanar esta ausencia el año que viene, más que nada porque el 13 siempre invita a la escritura. Si reaparezco puntualmente es para airear un poco el blog y cambiarle los carteles. Más que anunciador, este post es decorativo. Vean y posen.
1. A finales de noviembre, la colección Flash de Random House
2. Unas horas después -todo está estratégicamente programado- aparecerá en papel Pose, un "díptico modal" que publico junto a La Uña Rota, editores con los que hacía tiempo que quería colaborar. Segovia connection! Ésta -o algo muy parecido- será la cubierta:
3. Diseño sueco. No me resisto a mostrar el diseño a lo Ikea de un libro de ensayos sobre la crisis que ha publicado la editorial Astor Forlag. Se titula Kris. Mi comparecencia pudo deberse a un error de apreciación política del editor, pues no me cabe duda de que hay en España escritores de izquierdismo más demagogo y borreguil del que uno mismo pueda representar. Tentadoramente traducible, este volumen, por cierto.
y4. Cromos ajenos. El próximo martes 27 de noviembre, en Tipos infames y a las 7.30 pm, presentaré la novela Será mañana, de Federico Guzmán Rubio, bajo el patrocinio de Lengua de Trapo. Estampa:
Entradas ya a la venta
lunes, 28 de mayo de 2012
lunes, 14 de mayo de 2012
El pinchadiscos
Hace unas semanas, al jubilar algunos muebles de la casa, me encontré, dentro de un pequeño armario, con una pila de ejemplares del suplemento El Cultural. Databan todos del año 1999/2000. Por aquel entonces, yo acababa de publicar mi primera novela y era lo suficientemente joven como para interesarme por lo que decían acerca de ella, y por lo que decían acerca de las novelas de los demás, y por quién decía todo eso y por los gustos sucesivos de uno que otro crítico.
Hojeé los viejos ejemplares de El Cultural, repartidos antaño con La razón. El efecto que me produjo esta prospección era previsible: sic transit gloria mundi. Decenas de escritores vieron en El Cultural alabadas sus novelas, y hasta recibían maldiciones como estas: “un escritor a tener en cuenta”, “seguiremos con suma atención la trayectoria de este autor”, “un novelista que dará que hablar”. Casi sin excepción, todos estos escritores desaparecieron.
Los críticos que echaron aquellas maldiciones, sin embargo, siguen a día de hoy escribiendo en El Cultural; escribiendo exactamente las mismas palabras fatales y los mismos elogios, idénticos vaticinios y condenaciones.
Yo ahora atiendo poco a la prensa literaria; apenas la hojeo. Me interesa con frecuencia saber cómo es recibida una novela, pero para saberlo me limito a leer el último párrafo de las reseñas que se le dedican. Normalmente es en ese punto donde el crítico se permite un juicio contundente, portátil. Sin embargo, muchas veces, ni leyendo la crítica entera me acabo de enterar de si la novela que se comenta le ha gustado o no a un señor.
Así las cosas, el único motivo por el que, ocasionalmente, llego a leer entera una reseña literaria tiene que ver con su propia escritura: me recreo con lo que el crítico tiene que decir, y con cómo lo expresa, y no tanto con el modo en que acomete la rutina de inflar un me gusta / no me gusta / no sé si me gusta para cumplir con el expediente, y ganarse el jornal.
En estos momentos, no sería capaz de nombrar a muchos críticos a cuyas reseñas recurra para una lectura íntegra, en verdad. Esto se debe a que el ejercicio de la crítica, si bien no requiere de invención, sí necesita creatividad, y en ese punto el texto crítico se asemeja al texto literario, pues ambos se enfrentan de continuo al reto de seducir a sus lectores, que ya han visto muchas veces expresiones como “rostro surcado de arrugas” o “la musculatura de la prosa”, y demandan algo más.
El crítico, el viejo crítico, fatigado tras tantos años de veredictos y degollamientos, asiste entre resignado y dignísimo al declive de la propia inspiración, a la fosilización de su vocabulario y a la suficiencia de su saber hacer, que le permitiría, si así lo deseara, escribir una reseña sobre una novela después de leer tan solo las solapas, tropelía intelectual que su férreo sentido moral le impide cometer, empero.
La crítica tradicional, qué duda cabe, se encuentra estos días en proceso de consunción, si no de extinción, y sobre ello se ha escrito y debatido ya mucho en los propios periódicos. Sin embargo, recientemente, un par de voces ganosas de resistencia han redirigido las lamentaciones del gremio hacia los nuevos soportes de opinión, los blogs o bitácotas personales, en la creencia de que, si acaso no fueran los culpables de esta merma en la atención que la sociedad ha asestado a los zoilos y a sus veredictos, al menos sí sirven como un cómodo saco de arena sobre el que desahogarse.
Los agresivos vocales a que me refiero son, lógicamente, Alberto Santamaría e Ignacio Echevarría. Ambos, de aquella manera, me han mencionado en sus escritos. Echevarría, concretamente, me menciona con frecuencia.
La primera de esas menciones fue hace bastante tiempo. Al parecer, Ignacio Echevarría no podía dejar de afearme que, en una entrevista, yo afirmara que ser leído por 500 personas me desalentaba enormemente. Él, si no lo entendí mal, echó mano de ese código de pureza estética que asiste a las mentes más rigurosamente entregadas a la vigilancia del trabajo ajeno y me instruyó en los protocolos literarios dignos de tener en cuenta por un escritor genuino, frente a las preocupaciones banales y de todo punto irrisorias de un simple escribidor. El asunto, a mi juicio muy ridículo, lo dejé estar prácticamente, sobre todo a sabiendas de que Ignacio Echevarría, justo después de escribir su artículo, iría a comer con algún escritor amigo, y que de lo único de lo que hablarían sería de ventas.
Sin embargo, esta lección que me dio don Ignacio sirve ahora como irregular piedra de toque para sus propias tribulaciones. Si el escritor ha de escribir con la única expectativa de que el crítico Ignacio Echevarría lea su libro, y nos diga lo bueno que es, quizá el crítico debería escribir con el único anhelo de que el escritor cuya novela reseña lea dicha reseña y le dé las gracias, una tarde que se crucen en la calle. Me pregunto por qué un crítico puede defender para sus reseñas o comentarios la necesidad o conveniencia de un público amplio, y el escritor para sus libros no, y por qué ahora 500 personas leyendo crítica literaria no son suficientes, y sí lo eran para la novela de un fulano. Al menos ese fulano ha escrito trescientas páginas, y no folio y medio.
Bueno, pues el lío ahora es, como dije más arriba, el enfrentamiento con los blogs literarios que inició desde la universidad de Salamanca Alberto Santamaría y que, desde hace unas semanas, viene secundando don Ignacio. Parece obvio que estas andanadas contra la red surgen de la evidencia de que determinados blogs literarios son masivamente leídos -desde la generosidad semántica de considerar masa a los lectores que queden en nuestro país-. Por darles un dato, un blog sobre libros que alcance cierta popularidad puede tener unas mil visitas al día; a veces dos mil; a veces, incluso tres mil. Eso hace un total anual de más de trescientas mil visitas, que no son trescientas mil personas diferentes, pero sí, desde luego, más de 500.
No sé ustedes, pero yo dudo mucho que Alberto e Ignacio se hubieran preocupado de desprestigiar a determinados blogs literarios –los más leídos- si estos no tuvieran a día de hoy una influencia real; esto es, más lectores que ellos.
El descrédito lo troquela Santamaría con dos palabras: conservador y kitsch. Se trata de estigmatizar a estas bitácoras con los apelativos más apestados: ¿quién quiere ser conservador; quién, hortera? Echevarría reproduce buena parte del post de Santamaría en su artículo De la crítica en internet, con lo que nos encontramos a un profesor de la inveterada Universidad de Salamanca y a un crítico literario con treinta años de reseñas pagadas en los periódicos de papel acusando a ciudadanos ociosos que escriben gratis en Internet, que a nadie le rinden cuentas ni le deben pleitesía, de conservadores. No sé a ustedes qué perfil se les hace más conservador; más, en puridad, establecido.
A mi juicio, de algo tan natural como la frustración personal de no ser leído surge, en el caso de Santamaría –y no en vano hace pie su virulencia en una encuesta de El Cultural sobre mejores blogs literarios, donde el suyo no figuraba, y sí el de esos blogueros conservadores y kitsch-, una maquinaria de trituración conceptual que, contrachapada de Walter Benjamin, oculta lo mejor que puede su propio mecanismo motivador. Es ahí, además, donde encontramos precisamente las razones por las cuales los textos de crítica literaria tal como le gustan a Ignacio Echevarría se leen cada vez menos: son, simplemente, aburridos.
Walter Benjamin, tan solícito, también es mencionado a menudo en los artículos de Ignacio Echevarría y, no siendo esta la única concordancia textual con los post de Santamaría -como veremos-, me lleva a cuestionarme si resulta adecuado y no digamos ético hacerse eco –y pega- de decenas de renglones de Benjamin –o de otros- cuando a uno sólo se le pide en el periódico rellenar por sí mismo unas cien líneas. Si de un largo ensayo –o uno corto- se tratara, la herramienta del argumento de autoridad sería comprensible; pero, en folio y medio, parece incluida de matute.
Como digo, no sólo cuentan con los mismos teutones tutelares, don Ignacio y don Alberto, sino que también disponen de un estilo, para más inri, indistinguible: el estilo estándar del intelectual de toda la vida.
En este estilo, la frase ha de ser larga y enrevesada, concienzudamente conceptual, hasta lindar en la aporía; el vocabulario, excluyente; y, sobre todo, no ha de darse cabida al humor.
Con un ejemplo lo vemos más claro: "Intenet ha desarrollado, en el marco de la literatura y de las artes, un modelo de crítica kitsch. Lo kitsch lo tomamos aquí en su sentido primitivo: como aquello que se asienta en su ser efecto puro; como aquello que disfruta (de sí mismo) en el darse como efecto. De esta forma, lo kitsch lo entendemos como el proceso por el cual se acepta como normal en la política literaria del momento elementos que aparecen únicamente con el afán de su efectividad.Dicho de otro modo: lo kitsch es la cultura conservadora del efecto sin contenido, que llevado al territorio de la crítica supone, precisamente, la retirada de lo crítico." (A.S.)
Seguramente, cambiando kitsch por pulp, trash o camp el párrafo simularía de manera parecida su solvencia; quizá, si trocáramos kitsch por punk, el párrafo tendría algún sentido. Pero ni pulp ni punk son extranjerismos que socaven la imagen de los blogs que se trata de estigmatizar –pulp y punk molan-; sólo kitsch cumplía ese objetivo.
El post de Santamaría, en primera instancia, generó varios comentarios desafectos con su tesis; a estos comentarios, Ignacio Echevarría los ha calificado, en efecto, de imbéciles.
Veamos por tanto un comentario que no es imbécil, sino que está de acuerdo con Alberto Santamaría e Ignacio Echevarría. Atiendan al tono: "Me parece que ninguno [de los comentaristas anteriores] ha leído muy bien el texto de Alberto. Ni siquiera Javier Calvo, que lo malinterpreta desde el inicio –los demás se limitan a hacer eco del malentendido-. El texto NO va de crear una separación entre crítica académica y crítica amateur (popular, bloguera, etc.). El texto NO va de hacer un control policial de la crítica, por favor. El texto simplemente describe una práctica de banalización del ejercicio de la crítica a través de una gestualidad del efecto puro cuya apariencia rompedora sirve de maquillaje a una estrategia conservadora y cínica. Para decirlo con más sencillez: esta gente es a la crítica lo que Jeff Koons es al arte contemporáneo."
El tono: altivo, soberbio, engreído, despectivo, excluyente, aleccionador, irrespetuoso, sobrado, redicho, mayúsculo (NO; NO).
Noten la mímesis: El correligionario le explica el post a los comentaristas que discrepan de él –incluso a Javier Calvo; noten el trato preferencial- con las mismas palabras con las que está escrito. Al parecer, estas figurillas de porcelana de la inteligencia apenas aceptan otra forma que aquella en la que se fraguan, pues, como estilemas recocidos que son -y al igual que las piezas de Lladró- sólo encierran aire.
Echevarría, después de glosar este texto de Santamaría, escribió otro artículo sobre el asunto. Su título era El crítico como disc-jokey, encabezado algo confuso si atendemos a que sus tutores de ahora le susurran las ideas desde 1936 y desde 1968; quizá El crítico como pinchadiscos hubiera despistado menos.
Si bien apuntalar una opinión acerca de las bitácoras personales on line en textos anteriores a la propia creación de internet se me antoja algo estrambótico, llama aún más la atención que buena parte de esas ideas adoptadas y manipuladas para armar el discurso propio exuden semejante viscosidad aristocrática; en resumidas cuentas, interpreta uno que Echevarría está muy disgustado porque cualquier “imbécil” pueda opinar libremente en internet, y encima sobre libros; y encima, en ocasiones, con influencia.
Aquí a don Ignacio se le escapan muchos matices, fruto sin duda de su desconocimiento del medio. El primero de ellos lo encontramos en el dato de que actualmente en todo el mundo hay unos quinientos millones de blogs, por lo que abrirse un blog –y más acerca de literatura- no deja precisamente a las puertas de la gloria intelectual, sino en la mesa camilla de la tertulia con amigos. A diferencia de firmar artículos en El País o en El Mundo, la firma en un blog no adjudica un público previo, no se da uno por leído sólo por estar ahí, como es el caso de las tribunas periodísticas tradicionales, sino que se genera ese público con el propio trabajo, que requiere de constancia y de ciertas dotes de gestión.
Además, no cuenta el bloguero con editores o correctores, ni mucho menos con consejeros, por lo que si escribe “inflinge” (como Luis Goytisolo en la página 915 de Antagonía, edición a cargo de Ignacio Echevarría, 2012) numerosos lectores le afearán públicamente el estropicio, y no harán la vista gorda como ha sucedido en los últimos treinta años en tres ediciones distintas –Seix Barral, Teoría del conocimiento, 1981, pág. 18; Alfaguara, Tomo II, pag. 360- con la falta de ortografía que indico entre comillas.
Es probable, en definitiva, que los tiempos que corren no sean los más adecuados para la prosa apretujada y displicente que practica Ignacio Echevarría, toda vez que, tanto sus textos como los de Alberto Santamaría, uno puede llegar a disfrutarlos si se los toma con calma. Porque los blogs literarios que ambos se han molestado en avillanar son antes que nada simpáticos, vivaces e inmediatos, y mucho más atentos a las novedades editoriales de lo que parecen estarlo los mismos críticos literarios oficiales. Esta simpatía, y esa atención a lo que ahora mismo propone la industria editorial española, nos da las claves de por qué el lector curioso los visita y de por qué los sellos literarios han acabado por enviarles sus libros y por citar sus reseñas en sus notas de prensa, amén de difundirlas en facebook.
No hay más misterio.
A pesar de ello, Ignacio Echevarría plantaba un “1” a su artículo del pasado viernes, por lo que habremos de esperar al viernes que viene -a ese “2” incontinente- para conocer con precisión los extremos a los que puede llegar la visión estamental de la libre lectura.
Hojeé los viejos ejemplares de El Cultural, repartidos antaño con La razón. El efecto que me produjo esta prospección era previsible: sic transit gloria mundi. Decenas de escritores vieron en El Cultural alabadas sus novelas, y hasta recibían maldiciones como estas: “un escritor a tener en cuenta”, “seguiremos con suma atención la trayectoria de este autor”, “un novelista que dará que hablar”. Casi sin excepción, todos estos escritores desaparecieron.
Los críticos que echaron aquellas maldiciones, sin embargo, siguen a día de hoy escribiendo en El Cultural; escribiendo exactamente las mismas palabras fatales y los mismos elogios, idénticos vaticinios y condenaciones.
Yo ahora atiendo poco a la prensa literaria; apenas la hojeo. Me interesa con frecuencia saber cómo es recibida una novela, pero para saberlo me limito a leer el último párrafo de las reseñas que se le dedican. Normalmente es en ese punto donde el crítico se permite un juicio contundente, portátil. Sin embargo, muchas veces, ni leyendo la crítica entera me acabo de enterar de si la novela que se comenta le ha gustado o no a un señor.
Así las cosas, el único motivo por el que, ocasionalmente, llego a leer entera una reseña literaria tiene que ver con su propia escritura: me recreo con lo que el crítico tiene que decir, y con cómo lo expresa, y no tanto con el modo en que acomete la rutina de inflar un me gusta / no me gusta / no sé si me gusta para cumplir con el expediente, y ganarse el jornal.
En estos momentos, no sería capaz de nombrar a muchos críticos a cuyas reseñas recurra para una lectura íntegra, en verdad. Esto se debe a que el ejercicio de la crítica, si bien no requiere de invención, sí necesita creatividad, y en ese punto el texto crítico se asemeja al texto literario, pues ambos se enfrentan de continuo al reto de seducir a sus lectores, que ya han visto muchas veces expresiones como “rostro surcado de arrugas” o “la musculatura de la prosa”, y demandan algo más.
El crítico, el viejo crítico, fatigado tras tantos años de veredictos y degollamientos, asiste entre resignado y dignísimo al declive de la propia inspiración, a la fosilización de su vocabulario y a la suficiencia de su saber hacer, que le permitiría, si así lo deseara, escribir una reseña sobre una novela después de leer tan solo las solapas, tropelía intelectual que su férreo sentido moral le impide cometer, empero.
La crítica tradicional, qué duda cabe, se encuentra estos días en proceso de consunción, si no de extinción, y sobre ello se ha escrito y debatido ya mucho en los propios periódicos. Sin embargo, recientemente, un par de voces ganosas de resistencia han redirigido las lamentaciones del gremio hacia los nuevos soportes de opinión, los blogs o bitácotas personales, en la creencia de que, si acaso no fueran los culpables de esta merma en la atención que la sociedad ha asestado a los zoilos y a sus veredictos, al menos sí sirven como un cómodo saco de arena sobre el que desahogarse.
Los agresivos vocales a que me refiero son, lógicamente, Alberto Santamaría e Ignacio Echevarría. Ambos, de aquella manera, me han mencionado en sus escritos. Echevarría, concretamente, me menciona con frecuencia.
La primera de esas menciones fue hace bastante tiempo. Al parecer, Ignacio Echevarría no podía dejar de afearme que, en una entrevista, yo afirmara que ser leído por 500 personas me desalentaba enormemente. Él, si no lo entendí mal, echó mano de ese código de pureza estética que asiste a las mentes más rigurosamente entregadas a la vigilancia del trabajo ajeno y me instruyó en los protocolos literarios dignos de tener en cuenta por un escritor genuino, frente a las preocupaciones banales y de todo punto irrisorias de un simple escribidor. El asunto, a mi juicio muy ridículo, lo dejé estar prácticamente, sobre todo a sabiendas de que Ignacio Echevarría, justo después de escribir su artículo, iría a comer con algún escritor amigo, y que de lo único de lo que hablarían sería de ventas.
Sin embargo, esta lección que me dio don Ignacio sirve ahora como irregular piedra de toque para sus propias tribulaciones. Si el escritor ha de escribir con la única expectativa de que el crítico Ignacio Echevarría lea su libro, y nos diga lo bueno que es, quizá el crítico debería escribir con el único anhelo de que el escritor cuya novela reseña lea dicha reseña y le dé las gracias, una tarde que se crucen en la calle. Me pregunto por qué un crítico puede defender para sus reseñas o comentarios la necesidad o conveniencia de un público amplio, y el escritor para sus libros no, y por qué ahora 500 personas leyendo crítica literaria no son suficientes, y sí lo eran para la novela de un fulano. Al menos ese fulano ha escrito trescientas páginas, y no folio y medio.
Bueno, pues el lío ahora es, como dije más arriba, el enfrentamiento con los blogs literarios que inició desde la universidad de Salamanca Alberto Santamaría y que, desde hace unas semanas, viene secundando don Ignacio. Parece obvio que estas andanadas contra la red surgen de la evidencia de que determinados blogs literarios son masivamente leídos -desde la generosidad semántica de considerar masa a los lectores que queden en nuestro país-. Por darles un dato, un blog sobre libros que alcance cierta popularidad puede tener unas mil visitas al día; a veces dos mil; a veces, incluso tres mil. Eso hace un total anual de más de trescientas mil visitas, que no son trescientas mil personas diferentes, pero sí, desde luego, más de 500.
No sé ustedes, pero yo dudo mucho que Alberto e Ignacio se hubieran preocupado de desprestigiar a determinados blogs literarios –los más leídos- si estos no tuvieran a día de hoy una influencia real; esto es, más lectores que ellos.
El descrédito lo troquela Santamaría con dos palabras: conservador y kitsch. Se trata de estigmatizar a estas bitácoras con los apelativos más apestados: ¿quién quiere ser conservador; quién, hortera? Echevarría reproduce buena parte del post de Santamaría en su artículo De la crítica en internet, con lo que nos encontramos a un profesor de la inveterada Universidad de Salamanca y a un crítico literario con treinta años de reseñas pagadas en los periódicos de papel acusando a ciudadanos ociosos que escriben gratis en Internet, que a nadie le rinden cuentas ni le deben pleitesía, de conservadores. No sé a ustedes qué perfil se les hace más conservador; más, en puridad, establecido.
A mi juicio, de algo tan natural como la frustración personal de no ser leído surge, en el caso de Santamaría –y no en vano hace pie su virulencia en una encuesta de El Cultural sobre mejores blogs literarios, donde el suyo no figuraba, y sí el de esos blogueros conservadores y kitsch-, una maquinaria de trituración conceptual que, contrachapada de Walter Benjamin, oculta lo mejor que puede su propio mecanismo motivador. Es ahí, además, donde encontramos precisamente las razones por las cuales los textos de crítica literaria tal como le gustan a Ignacio Echevarría se leen cada vez menos: son, simplemente, aburridos.
Walter Benjamin, tan solícito, también es mencionado a menudo en los artículos de Ignacio Echevarría y, no siendo esta la única concordancia textual con los post de Santamaría -como veremos-, me lleva a cuestionarme si resulta adecuado y no digamos ético hacerse eco –y pega- de decenas de renglones de Benjamin –o de otros- cuando a uno sólo se le pide en el periódico rellenar por sí mismo unas cien líneas. Si de un largo ensayo –o uno corto- se tratara, la herramienta del argumento de autoridad sería comprensible; pero, en folio y medio, parece incluida de matute.
Como digo, no sólo cuentan con los mismos teutones tutelares, don Ignacio y don Alberto, sino que también disponen de un estilo, para más inri, indistinguible: el estilo estándar del intelectual de toda la vida.
En este estilo, la frase ha de ser larga y enrevesada, concienzudamente conceptual, hasta lindar en la aporía; el vocabulario, excluyente; y, sobre todo, no ha de darse cabida al humor.
Con un ejemplo lo vemos más claro: "Intenet ha desarrollado, en el marco de la literatura y de las artes, un modelo de crítica kitsch. Lo kitsch lo tomamos aquí en su sentido primitivo: como aquello que se asienta en su ser efecto puro; como aquello que disfruta (de sí mismo) en el darse como efecto. De esta forma, lo kitsch lo entendemos como el proceso por el cual se acepta como normal en la política literaria del momento elementos que aparecen únicamente con el afán de su efectividad.Dicho de otro modo: lo kitsch es la cultura conservadora del efecto sin contenido, que llevado al territorio de la crítica supone, precisamente, la retirada de lo crítico." (A.S.)
Seguramente, cambiando kitsch por pulp, trash o camp el párrafo simularía de manera parecida su solvencia; quizá, si trocáramos kitsch por punk, el párrafo tendría algún sentido. Pero ni pulp ni punk son extranjerismos que socaven la imagen de los blogs que se trata de estigmatizar –pulp y punk molan-; sólo kitsch cumplía ese objetivo.
El post de Santamaría, en primera instancia, generó varios comentarios desafectos con su tesis; a estos comentarios, Ignacio Echevarría los ha calificado, en efecto, de imbéciles.
Veamos por tanto un comentario que no es imbécil, sino que está de acuerdo con Alberto Santamaría e Ignacio Echevarría. Atiendan al tono: "Me parece que ninguno [de los comentaristas anteriores] ha leído muy bien el texto de Alberto. Ni siquiera Javier Calvo, que lo malinterpreta desde el inicio –los demás se limitan a hacer eco del malentendido-. El texto NO va de crear una separación entre crítica académica y crítica amateur (popular, bloguera, etc.). El texto NO va de hacer un control policial de la crítica, por favor. El texto simplemente describe una práctica de banalización del ejercicio de la crítica a través de una gestualidad del efecto puro cuya apariencia rompedora sirve de maquillaje a una estrategia conservadora y cínica. Para decirlo con más sencillez: esta gente es a la crítica lo que Jeff Koons es al arte contemporáneo."
El tono: altivo, soberbio, engreído, despectivo, excluyente, aleccionador, irrespetuoso, sobrado, redicho, mayúsculo (NO; NO).
Noten la mímesis: El correligionario le explica el post a los comentaristas que discrepan de él –incluso a Javier Calvo; noten el trato preferencial- con las mismas palabras con las que está escrito. Al parecer, estas figurillas de porcelana de la inteligencia apenas aceptan otra forma que aquella en la que se fraguan, pues, como estilemas recocidos que son -y al igual que las piezas de Lladró- sólo encierran aire.
Echevarría, después de glosar este texto de Santamaría, escribió otro artículo sobre el asunto. Su título era El crítico como disc-jokey, encabezado algo confuso si atendemos a que sus tutores de ahora le susurran las ideas desde 1936 y desde 1968; quizá El crítico como pinchadiscos hubiera despistado menos.
Si bien apuntalar una opinión acerca de las bitácoras personales on line en textos anteriores a la propia creación de internet se me antoja algo estrambótico, llama aún más la atención que buena parte de esas ideas adoptadas y manipuladas para armar el discurso propio exuden semejante viscosidad aristocrática; en resumidas cuentas, interpreta uno que Echevarría está muy disgustado porque cualquier “imbécil” pueda opinar libremente en internet, y encima sobre libros; y encima, en ocasiones, con influencia.
Aquí a don Ignacio se le escapan muchos matices, fruto sin duda de su desconocimiento del medio. El primero de ellos lo encontramos en el dato de que actualmente en todo el mundo hay unos quinientos millones de blogs, por lo que abrirse un blog –y más acerca de literatura- no deja precisamente a las puertas de la gloria intelectual, sino en la mesa camilla de la tertulia con amigos. A diferencia de firmar artículos en El País o en El Mundo, la firma en un blog no adjudica un público previo, no se da uno por leído sólo por estar ahí, como es el caso de las tribunas periodísticas tradicionales, sino que se genera ese público con el propio trabajo, que requiere de constancia y de ciertas dotes de gestión.
Además, no cuenta el bloguero con editores o correctores, ni mucho menos con consejeros, por lo que si escribe “inflinge” (como Luis Goytisolo en la página 915 de Antagonía, edición a cargo de Ignacio Echevarría, 2012) numerosos lectores le afearán públicamente el estropicio, y no harán la vista gorda como ha sucedido en los últimos treinta años en tres ediciones distintas –Seix Barral, Teoría del conocimiento, 1981, pág. 18; Alfaguara, Tomo II, pag. 360- con la falta de ortografía que indico entre comillas.
Es probable, en definitiva, que los tiempos que corren no sean los más adecuados para la prosa apretujada y displicente que practica Ignacio Echevarría, toda vez que, tanto sus textos como los de Alberto Santamaría, uno puede llegar a disfrutarlos si se los toma con calma. Porque los blogs literarios que ambos se han molestado en avillanar son antes que nada simpáticos, vivaces e inmediatos, y mucho más atentos a las novedades editoriales de lo que parecen estarlo los mismos críticos literarios oficiales. Esta simpatía, y esa atención a lo que ahora mismo propone la industria editorial española, nos da las claves de por qué el lector curioso los visita y de por qué los sellos literarios han acabado por enviarles sus libros y por citar sus reseñas en sus notas de prensa, amén de difundirlas en facebook.
No hay más misterio.
A pesar de ello, Ignacio Echevarría plantaba un “1” a su artículo del pasado viernes, por lo que habremos de esperar al viernes que viene -a ese “2” incontinente- para conocer con precisión los extremos a los que puede llegar la visión estamental de la libre lectura.
martes, 8 de mayo de 2012
Todas las proposiciones valen lo mismo
Soy escritor.
Soy un buen escritor.
Soy un mal escritor.
En realidad, no soy escritor.
No me siento orgulloso de mi obra.
Me siento muy orgulloso de mi obra.
Escribo este post para autopromocionarme.
Gestiono este blog para autopromocionarme.
No gestiono este blog para autopromocionarme.
No escribo este post para autopromocionarme.
No soy famoso.
Soy famoso.
Ejército enemigo es un gran libro.
Ejército enemigo es un mal libro.
Me gusta tu libro.
No me gusta tu libro.
Admiro el 15M.
Detesto el 15M.
Soy un héroe literario español.
No soy un héroe literario español.
Me gusta tu libro.
No me gusta tu libro.
Eres un escritor honesto.
No eres un escritor honesto.
Eres pobre.
Eres rico.
La crítica te ha puesto muy bien.
La crítica te ha puesto muy mal.
El Adelantado de Segovia es el diario de referencia de España.
El Adelantado de Segovia no es el diario de referencia de España.
Daría un brazo por escribir un best seller.
No daría un brazo por escribir un best seller.
Es escritor, ha escrito 40 folios.
Es escritor, ha escrito 60 folios.
Es escritor, ha escrito 8 novelas.
Es escritor, no ha escrito ningún libro.
Es escritor.
No es escritor.
No es escritor, ha escrito 8 novelas.
No es escritor, no tiene 500 lectores.
Tengo 500 lectores.
No tengo 500 lectores.
Tengo 501 lectores.
No tengo 501 lectores.
Soy un muerto de hambre.
No soy un muerto de hambre.
Es editor.
No es editor.
Es crítica literaria.
No es kitsch.
No es crítica literaria.
Es kitsch.
Nicanor Parra es poeta.
Nicanor Parra es un payaso.
Es un buen poema.
No es un buen poema.
No es poeta.
Es poeta.
Es premio Cervantes.
Es premio Cervantes.
Son las 14.11 horas.
No son las 14.11 horas.
Esto es un post.
Esto no es un post.
Soy un paleto.
No soy un paleto.
Soy de Segovia.
Eres de Madrid.
Soy escritor.
Eres escritor.
No eres escritor.
Yo me he hecho a mí mismo.
Yo no me he hecho a mí mismo.
Tú te has hecho a ti mismo.
Tú no te has hecho a ti mismo.
Yo dije eso.
Todas las proposiciones valen lo mismo.
Yo no dije eso.
Todas las personas valen lo mismo.
Todas las personas no valen lo mismo.
Todas las proposiciones valen lo mismo.
Lo mismo valen todas las proposiciones.
No se admiten comentarios.
No se admiten comentarios.
Todos los comentarios que no se admiten valen lo mismo.
Soy un buen escritor.
Soy un mal escritor.
En realidad, no soy escritor.
No me siento orgulloso de mi obra.
Me siento muy orgulloso de mi obra.
Escribo este post para autopromocionarme.
Gestiono este blog para autopromocionarme.
No gestiono este blog para autopromocionarme.
No escribo este post para autopromocionarme.
No soy famoso.
Soy famoso.
Ejército enemigo es un gran libro.
Ejército enemigo es un mal libro.
Me gusta tu libro.
No me gusta tu libro.
Admiro el 15M.
Detesto el 15M.
Soy un héroe literario español.
No soy un héroe literario español.
Me gusta tu libro.
No me gusta tu libro.
Eres un escritor honesto.
No eres un escritor honesto.
Eres pobre.
Eres rico.
La crítica te ha puesto muy bien.
La crítica te ha puesto muy mal.
El Adelantado de Segovia es el diario de referencia de España.
El Adelantado de Segovia no es el diario de referencia de España.
Daría un brazo por escribir un best seller.
No daría un brazo por escribir un best seller.
Es escritor, ha escrito 40 folios.
Es escritor, ha escrito 60 folios.
Es escritor, ha escrito 8 novelas.
Es escritor, no ha escrito ningún libro.
Es escritor.
No es escritor.
No es escritor, ha escrito 8 novelas.
No es escritor, no tiene 500 lectores.
Tengo 500 lectores.
No tengo 500 lectores.
Tengo 501 lectores.
No tengo 501 lectores.
Soy un muerto de hambre.
No soy un muerto de hambre.
Es editor.
No es editor.
Es crítica literaria.
No es kitsch.
No es crítica literaria.
Es kitsch.
Nicanor Parra es poeta.
Nicanor Parra es un payaso.
Es un buen poema.
No es un buen poema.
No es poeta.
Es poeta.
Es premio Cervantes.
Es premio Cervantes.
Son las 14.11 horas.
No son las 14.11 horas.
Esto es un post.
Esto no es un post.
Soy un paleto.
No soy un paleto.
Soy de Segovia.
Eres de Madrid.
Soy escritor.
Eres escritor.
No eres escritor.
Yo me he hecho a mí mismo.
Yo no me he hecho a mí mismo.
Tú te has hecho a ti mismo.
Tú no te has hecho a ti mismo.
Yo dije eso.
Todas las proposiciones valen lo mismo.
Yo no dije eso.
Todas las personas valen lo mismo.
Todas las personas no valen lo mismo.
Todas las proposiciones valen lo mismo.
Lo mismo valen todas las proposiciones.
No se admiten comentarios.
No se admiten comentarios.
Todos los comentarios que no se admiten valen lo mismo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)